Pablo Chiw
A los doce años cursaba el primer grado de secundaria en el Colegio Josefino de Ciudad Lerdo Durango. Un colegio católico dirigido por las monjas Josefinas. Tomaba el autobús aún de madrugada, conforme avanzaba el vehículo crecía en mi la angustia, el motivo; la pasarela de los chingadazos.
Era un ritual en el cual, lo niños más grandes se ponían en fila a lo largo del pasillo junto a la puerta de entrada al salón, como íbamos llegando teníamos que atravesar el pasillo recibiendo patadas y puñetazos de los compañeros.
El salón estaba escalonado por jerarquía, en la cima estaban los reyes tiranos; siempre los más grandes, fuertes y abusivos quienes tenían el poder de elegir a voluntad, cualquier momento para hacer de nuestros cuerpos recipientes de su violencia.
La secundaria fue una selva, donde miradas depredadoras acechaban entre filas de bancas metálicas, evitar el contacto visual era parte del día a día. Muchas veces fingí estar enfermo, muchas veces me enfermé auténticamente y un día sin más preámbulo me rehusé con todas mis fuerzas a asistir, rompiendo entre llantos avergonzados con la confesión de la violencia cotidiana de la que era sujeto.
Mi madre, habló con la prefecta, una psicóloga que se limitó a explicar que se trataba de un ritual adolescente masculino y que además no se pegaban muy fuerte. Seguramente yo estaba exagerando, seguramente yo era un delicadito y seguramente por eso me pegaban.
Viéndolo en retrospectiva en la suposición estaba la causa, pero también el remedio, las palabras de la prefecta en boca de mi madre se plantaron en mi inconsciente, germinaron en secreto y poco a poco fueron echando raíces. Pasaron los días y aumentaron mis tics nerviosos, se agravó la gastritis y conocí el insomnio, la fatídica experiencia de dividir la noche en bloques y de calcular cuantas horas de sueño alcanzaría si me durmiera en ese momento, en el siguiente, en el otro.
Así anduve habitando entre la fantasía y la realidad, ambas idénticamente violentas, en una, repartía puñetazos y patadas voladoras, arrojaba sillas que rompían cristales y hacia huesos polvo con mis poderes mentales, en la otra, caía al suelo entre risas burlescas, insultos y escupitajos. No era tanto el dolor, sino la vergüenza.
El día que aprendí esa lección fue el más glorioso, pero también el más violento, epopeya inevitable de trágicas ramificaciones, ocurrió después de pasar por la fila india y recibir no solo las patadas y puñetazos de los reyes tiranos, sino también de mis amigos, mientras avanzaba en el castigo me supe en el último peldaño de la escalera jerárquica y cuando creí haber cumplido el ritual matutino, el “Fenomenoide” me bajó la pantalonera frente a la mirada atónita de Lydia e Ivone.
Fue una experiencia que distorsionó la percepción del tiempo y mi ubicación geográfica, desaparecí a un sitio atemporal donde podía verme desde adentro en la más grande de las humillaciones, acompañado del pulso yugular que retumbaba violentamente en mi cuerpo energético, me vi subiéndome la pantalonera, me vi siendo defendido por Lydia quien le gritó con absoluta indignación; ¡Déjalo abusivo! Me vi avanzado en dirección a donde estaba el chico más alto y fornido de la clase, el maldito Fenomenoide y sin emitir palabra solté un golpe falaz con mi mano izquierda hacia su rostro.
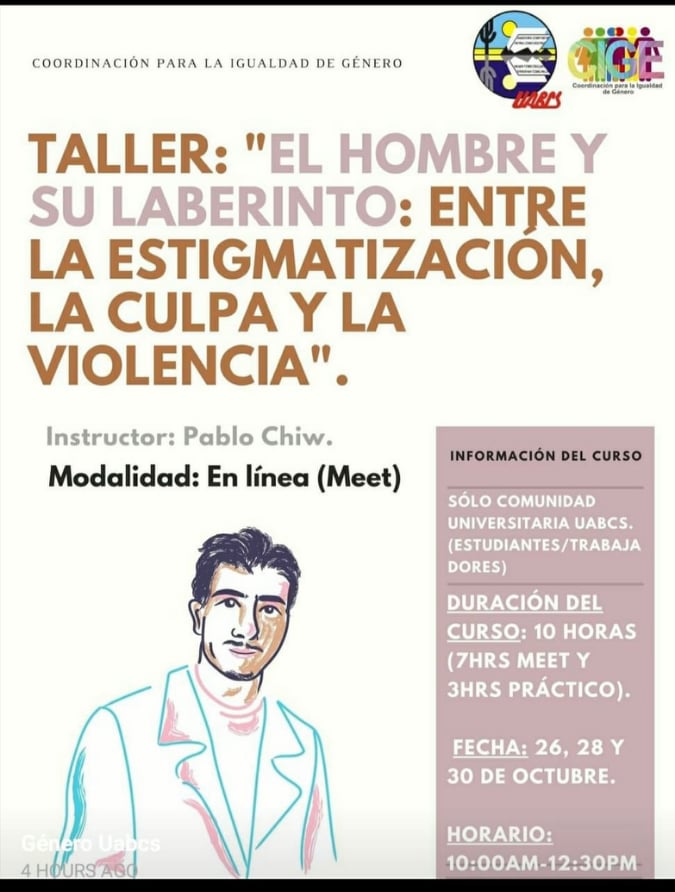
El llevó ambas manos por instinto hacia mi puño ignorando que tenía en mi puño derecho, el golpe verdadero, el cual vacié con todas las fuerzas que podían existir en aquel infante determinado en aniquilar a su agresor histórico. Sentí en mis nudillos los músculos indefensos de la boca al estómago y noté como se doblaron y hundieron los cartílagos en la base de la caja torácica, mi puño siguió su trayecto hasta encontrarse con todo el peso de su cuerpo al cual arrojó vertiginosamente en contra de las sillas metálicas, sobre las que cayó estruendosamente para terminar en el fondo del piso y emitir un “hay muere” apenas audible y allí murió, jamás volví a ser el recipiente pasivo de la violencia de nadie y nunca volví a ser el mismo.
Ya no era un delicadito, sino alguien que se encuentra con el poder y con ese poder comienza a pelear por territorios, por jerarquías y tal como nos enseñó Felipe Calderón, en todo reacomodo de territorios hay confrontación.
Pasaron los años y después de una de mis tantas peleas, mi madre me miró desconsolada, abatida, profundamente triste y me preguntó algo que nunca olvidaré: ¿Qué te pasó? Tú siempre fuiste un niño increíblemente noble, inocente, tierno. ¿Qué te pasó? Preguntaba con el dolor de una madre que perdió a su hijo.
Yo le respondí en silencio de manera absolutamente realista ¿Y te acuerdas de las putizas por ser noble, inocente y tierno? La psicóloga tuvo toda la razón, yo era un delicadito, pero nunca más.
¿Qué soy ahora? Lo que queda, lo que hicieron de mí, soy la ramificación de la violencia que me implantaron, en palabras de Foucault; soy y somos, la consecuencia del ejercicio del poder.
Ningún infante nace siendo hombre, la masculinidad es una escuela que dura toda la vida y su pedagogía es la crueldad. El día en que logré mi emancipación del sadismo adolescente de los varones fue también y hasta ese momento el día más violento. En el mundo de los hombres, el camino es la violencia.
Mis amiguitos, que no fueron capaces de aprender la lección, que no quisieron, supieron o pudieron, continuaron siendo el receptáculo de sus violencias; niños que fueron arrojados a la pila colectiva del urinario, niños lastimados en sus genitales, niños violados, niños desnudados, y exhibidos en público.
¿Por qué los niños castigan tanto la ternura? ¿Quién les enseño a ver en la ternura lo aberrante?
Para los niños varones, la vida es un laberinto, en cada decisión a tomar hay dos caminos; el deber ser y lo aberrante. Por su inocencia e inexperiencia, aún no sabe distinguir con exactitud uno del otro, aprenderá probando. Recibirá el aplauso cuando elija dentro de las rutas del deber y será castigado inmisericordemente cada vez que avance un paso dentro del dominio de lo aberrante.
Pero una tragedia tan nefasta como la masculinidad no podría ser tan sencilla, hay dentro de cada varón, un ojo voyerista omnipresente que le mira desde afuera mientras él se observa para adentro. El terror es permanente y absoluto; ¿Y si el niño mira hacia adentro y encuentra en sí lo aberrante? ¿Y si yo soy aberrante? ¿Y si soy lo que Dios odia?
El hombre es su laberinto; morir en lo que es para ser según el deber ser, nunca será mientras tenga que ser. El hombre es un actor que actúa ser hombre, muchos de ellos tan perdidos que se creen el personaje.