Por Octavio Escalante
Muy pocos saben –y aun menos son los que quieren aceptar esa versión– de que la creencia «si comes ciruelas del mogote no te vas de La Paz» se debe a una imposición de emergencia y no a un efecto mágico del fruto choyero. No se creaba un cordón umbilical con la tierra sino que había que pagar con días de trabajo la estancia, luego de haber sido alimentado con ciruela del Mogote en la época de huracanes de 1894, que arrasó con las pocas casas a la orilla del malecón y detuvo comercio, pesca, sacrificio de vacas y chivos.
Algunas caguamas sacadas del mar por el fuerte oleaje duraron demasiado poco, y se tuvo que recurrir al florecimiento de la ciruela, que por darle cierto toque regional quedó como si fuese sólo la del Mogote, pero se usaba toda.
Los extranjeros que habían sido hospedados durante ese año en la ciudad de La Paz, quedaron a la deriva dentro de ésta, habiéndose descuartizado contra la orilla los barcos que garantizaban su regreso. Todavía pueden encontrarse anuncios publicados por el ayuntamiento sobre la necesidad de acondicionar habitaciones para la ola de visitantes que llegarían a la ciudad, que como he dicho, en aquel año quedaría atrapada en ella.
Entre los no interesados por la historia hay poco conocimiento sobre los ciudadanos alemanes, españoles, judíos kázaros, estadounidenses sin duda y mexicanos de segunda generación cuyos abuelos o padres –en muchos casos– eran de muy diversas naciones, casi todas cristianas. Esos sí habían decidido quedarse en la ciudad, o incluso se habían acercado con miras a forjar en ella lo que constituye un movimiento incipiente: una biblioteca, un teatro, una logia, una serie de rituales, un parque central y un cuartel –túneles cuya localización personalmente desconozco, pero sospecho; siempre con la seguridad que les daba mantener una pequeña fábrica de zapatos, importar vestido y géneros de todo tipo que terminaron convirtiéndose en grandes tiendas o «casas» de comercio, ahora irrecuperables.
Se cuenta sobre el paisaje impuesto por los gordos arroyos del chubasco, madres e hijos llorando al hallar a sus animales ahogados o muertos de inanición, también decenas de pérdidas humanas que inmediatamente fueron solucionadas con velorios continuos, a los que todos eran invitados porque compartían el luto y la poca aguardiente que quedaba. Café, a punto de acabarse.
Cuando de verdad no hubo víveres, se formaron brigadas a las que los extranjeros visitantes se mostraron reacios en un primer momento, pero al seguir siendo atendidos en sus camas y con los techos improvisados decidieron –fueron obligados a unirse a ellas. Se trataba de la reconstrucción del breve caserío a la orilla de la playa, y de la recolección de ciruelas que –se dice– fueron utilizadas para reemplazar la variedad marina.
Mermelada de ciruela, agua de ciruela, empanadas de ciruela con almendras, una especie de pasta o turrón que se hizo con la carnita contenida en los chuniques de la ciruela, actividad laboriosísima pero que aportaba energía para continuar con los trasiegos diarios determinados por las pasadas lluvias. La gente renegaba de sus familiares. Los visitantes que intentaron huir fueron convencidos a la fuerza por el brazo armado y por los anfitriones, lanzando la premisa «si comiste ciruela, te quedas en La Paz».
No te vas a ir después de haber sido mantenido durante casi un mes luego del desastre. Y ciertamente que muchos de esos visitantes no se fueron. otros, en cuanto se repararon las vías, se fueron inmediatamente con los brazos cansados pero fuertes, y los nudillos rugosos de tanto cortar esas frutitas amarillas y aterciopeladas.
Como ya en aquellos años La Paz era un destino atractivo para pasar largas temporadas, el desastre de las ciruelas se romantizó con la magia que podría contener el comer de ellas y quedar encantado por toda la región. No creo –pero esto es opinión mía– que sea necesario la ingestión para querer quedarse en La Paz.
¿Qué es lo que pasa con la historia? Que existen pocos comentarios al respecto, pues libros que saldrían como memorias hasta los años 20 por los visitantes o del 45 al 50 del pasado siglo, eran recuerdos que fueron rescatados mayoritariamente por las nietas de las señoras y señores, algunos muy jóvenes cuando sucederían los hechos, y se modificaron por el estilo narrativo y por el pudor de contar lo que consideraban una desgracia.
Desde mi punto de vista ése fue un terrible error. Qué mejor que contar la unión de toda una comunidad por un bien común, así fuesen ciudadanos o no de la tierra que recuperaron con un esfuerzo corto en el tiempo, pero intenso.
Por el contrario, en las memorias que las abuelas les contaron, se dedicaron a narrar lo que es totalmente admisible –pero deleznable si se maquilla para representar una vida cotidiana exenta de sacrificios y de periodos que no considerarían felices. Prefirieron entonces hacer hincapié en los nombres de las muchachitas de la «casa» de tal o cual familia principal, en los querubines y escenas angelicales pintadas en sus habitaciones y en las grandes salas de muebles hechos con maderas canadienses, en los tapizados, en los festivales de belleza y las relojerías que surgieran después, los caballeros, los señoritos, el estilo parisino en los acabados de ciertos edificios y en la virtud de «las mejores familias» de la ciudad.
Me parece una historia increíble, incluso inverosímil. Pero sobre todo precaria. Habría de recordarse el tejido de los chinchorros una vez se estabilizó el día a día; o el primer embarco hacia el Mogote, una vez se reconstruyeran las embarcaciones –pequeñas por cierto– para seguir sacando almejas o lanzándose al mar directamente, o para ver el paisaje desde allá, comiendo ciruelas y diciéndole al visitante que pagaba unas monedas por el recorrido: No te vas a querer ir eh. –¿Por qué?– El que come ciruelas del Mogote no se va de La Paz.


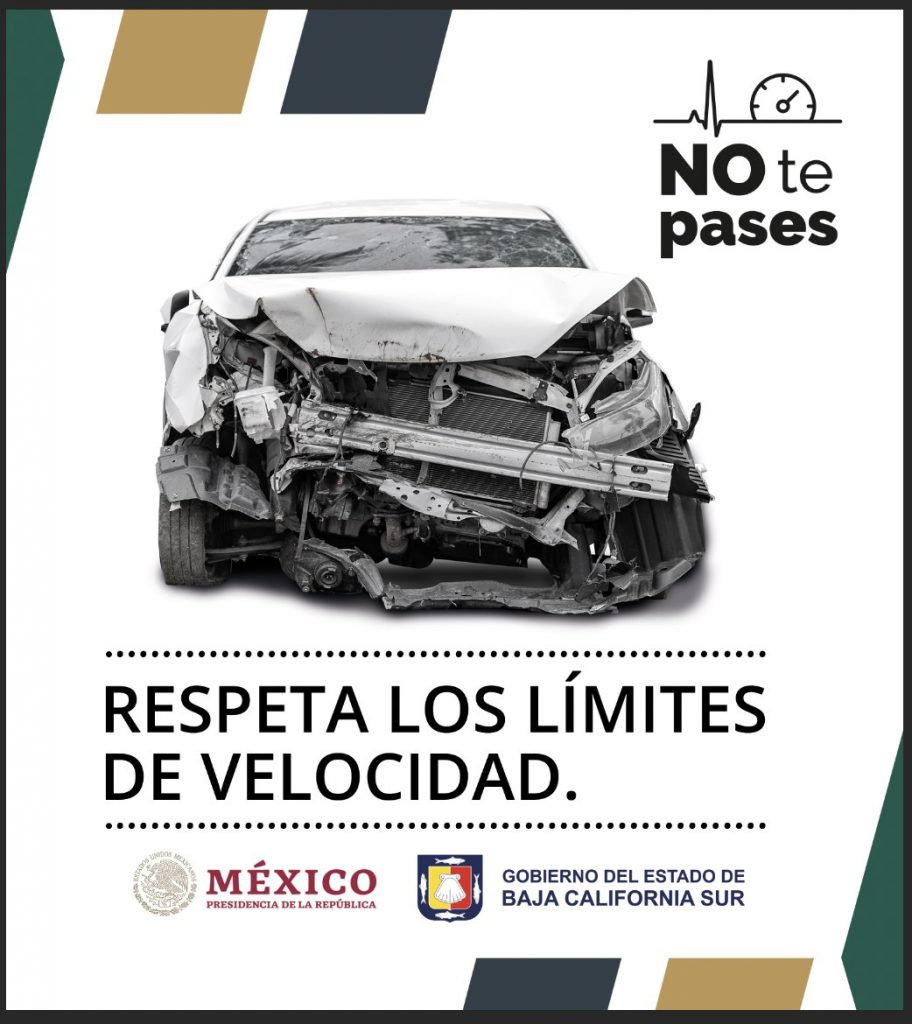





Me encantó conocer el significado real de ese dicho porque pensaba pues en mi no funcionó, ya que con mis amigos de La Paz comí varias ante la insistencia de ellos de que permaneciera en La Paz. Han pasado 40 años ya y me hubiera encantado que la magia hiciera efecto porque La Paz es muy bella. Cada año que la visito, más deseos me dan de quedarme en ella.
Yo lo que creo es que algunos no se quedan aun comiendo «cirguelas del Mogote» porque le vieron a otro mas grandes las talegas… de dinero que tenía en el cajon.