Por Octavio Escalante
«Tírenme una soga si es que la droga me ahoga entre sus magmas» –Pedro Mo.
La época en que hubo demasiadas tienditas de yerba y cristal nada más en la Indeco debió ser entre 2005 y 2010. Tengo que decirlo así, en una sola frase, como una cosa que sucede sencillamente, con sencillez, pues, como darle un sandwich a tu hijo para que se vaya a la escuela o reventarte un pedazo de pizza en la boca mientras ves una película tirado en la cama.
En aquella época, tal vez mi hermano tenía 14-15 y yo 18-19 años. Edades que suenan espeluznantes dada la cantidad de metanfetamina que se movía por toda la república lograda con esfuerzo por la masonería de la Reforma, por la democracia bipartita de este lado, churea luchando en los montes del cardonal contra una víbora de cascabel que creía que tenía todo ganado, el veneno letal en el pescuezo del pájaro.
De nuevo el olor a cebolla por los bulevares a partir de las ocho de la noche, el carro con la música a tope, la jornada nocturna adolescente del placer neoyorquino de tomarte una tras otra caguama con la horda del barrio. Y las tienditas, que es a lo que vamos, haciendo el trabajo que yo, personalmente, desconocería, si no fuese porque vi reventarlas por supuestos policías encapuchados que a las dos horas ya tenían otra abierta a cuadra y media.
Yo vivía con mi padre y mi hermano con la mamma, en otro vecindario, a 15 minutos en carro; importante trayecto que solucionábamos juntando el suficiente presupuesto y organizábamos en casa encuentros más o menos literarios, más o menos contraculturales, que envidiarían por el número de público casi cualquier festival del municipio –de administraciones pasadas.
Éramos tantos, y haciendo nada. Vagos eternos nos creíamos. En el palacio de los grandes papas de aquel entonces se formaban concilios cada sábado y eran innumerables los que se atragantaban alrededor de un foco perforado, durante meses, años, décadas. Eliminados la mitad de ellos en una masacre que vino después –que todos conocemos– y de la que no hablaremos hoy.
Nos hemos visto sorprendidos los sobrevivientes cuando rememoramos detalles como buscar recetas falsas para conseguir pastillas que atenúan la esquizofrenia; a veces, no quiero decir que en todas, la compra de mariguana garantizaba un trozo de vegetal que parecía un burrito de machaca, nada que ver con el gourmet actual, del que no reniego, pero que me hace pensar en lo pasajero de la dicha.
Entretanto, una drogadicción cuidada: podría decirlo de otra forma: un genocidio: infanticidio, dadas las condiciones de nuestra edad, orquestado desde la cúspide del reino: abarrotadas las calles: alegremente succionando una juventud que no aparecería nunca en la televisión, sino como feliz jugueteo transitorio, manos llenas de globos con la punta quemada.
Cómo cabían tantos jóvenes en aquellos años por la Indeco –pero sé que esto sucedía en toda la ciudad. Era demasiada la ropa. Demasiados los tenis. Demasiada droga. Rap y graffiti. Municipales y Estatales. La AFI y la PFP. El Hummer del ejército que te revisaba tras brazos flacos de alguien que aun iba en la prepa, localizado con equipo táctico y palabrería mientras los Zetas cortaban y cortaban como si podaran árboles de limón o benjamina. Y demasiada fuerza contenida en los órganos para levantarse al día siguiente y platicarlo, con otra cerveza en la esquina de la calle Papaya, Toronja. Da igual. Sonriendo.
Por eso, no había una mañana en que me despertara, después de una noche intranquila, y me sorprendiera de encontrarme en mi cama convertido en un monstruoso insecto. Era cotidiano. Pero sin duda había acabado aquella otra época en que los calamares varados convertían en rosa la playa de Balandra, y uno regresaba teniendo 9 años sin saber qué hacer con tanto erotismo regalado por el atardecer marino de aquellos animales.
¿Por qué hago esto? Porque me quedan estas manos, y esta memoria.


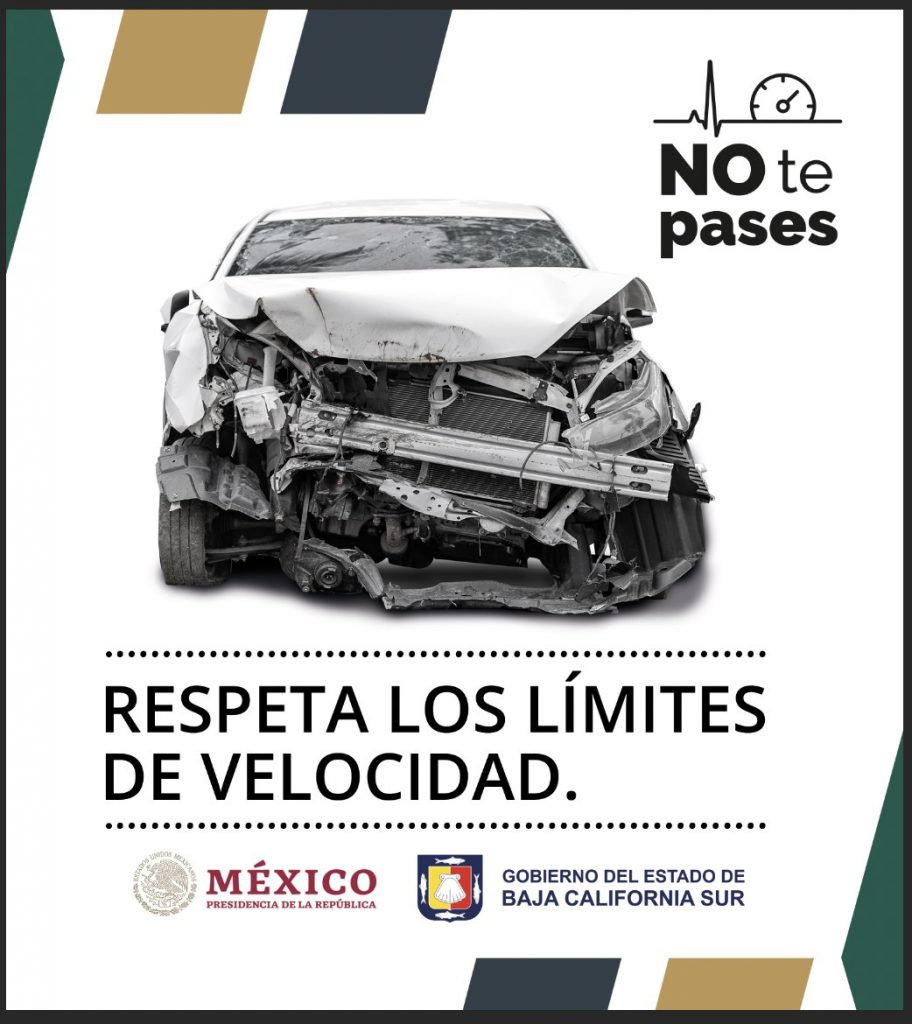





Wowww!!.es increíble lo bien que me hace sentir el leer estas líneas y recordar cómo si fuera ayer,yo fui víctima de esas mentadas tienditas que aveces extraño por qué no decirlo,puedo sentir en mi suelas la textura y la diferencia de pavimentos entre la tamarindo y la garambullo ( creo que así se escribe) y se me vienen ala mente docenas de personajes que hasta llegué admirar como a un tal cochi
Tranquilamente, Aldo. Un abrazo.
Buenísimo máster!
POR QUÉ ME QUEDAN ESTAS MANOS Y ESTA MEMORIA !
SALUDOS.
Ni modo que te la cuenten a ti, Recibe. Un abrazo k-rnal.
Tus escritos para mí,cómo un disco del Wu,o cómo un burrito de machaca con queso,de lo mejor,excelente Master🙌🏿