“El hombre seco ha perdido el lenguaje del agua”
— Gaston Bachelard, El agua y los sueños
Nysaí Moreno
En el discurso de desarrollo de los servidores públicos y de la oligarquía, el territorio rara vez es nombrado, y el agua, su pulso vital, mucho menos. El modelo de crecimiento que se promueve —basado mayoritariamente en megaproyectos turísticos y residenciales de lujo— resulta brutalmente insostenible frente a la fragilidad ecológica del territorio sudcaliforniano.
En la expansión turística y urbana para extranjeros, no se considera los límites del ecosistema árido ni la disponibilidad real de agua; al contrario, se opera como si este fuera un recurso inagotable, subordinado a la lógica del capital.
La hidrología de Baja California Sur se caracteriza por la presencia de cuencas cerradas y regiones hidrológicas con condiciones extremadamente áridas. La mayoría de los cuerpos de agua son subterráneos. Los acuíferos ya operan en déficit; se extrae más agua de la que se recarga naturalmente. Esta sobreexplotación ha llevado al avance de la intrusión salina en las aguas subterráneas, y al colapso de ecosistemas extremadamente delicados.
Frente a este desastre, la alternativa ofrecida como “solución” es aún más peligrosa: las desalinizadoras. El desecho que generan —la salmuera— no desaparece, ni se neutraliza. Porque la materia no se crea ni se destruye: solo cambia de forma. Pero en este caso, ni siquiera eso: la salmuera no se transforma, solo se diluye. Se desplaza, como el daño, como un tumor que se infiltra en un cuerpo-territorio, extendiendo su muerte de forma silenciosa.
Ecosistema sudcaliforniano
El territorio de Baja California Sur se extiende en una franja larga y delgada entre dos mares, dominada por sierras volcánicas, planicies costeras, oasis aislados y una frágil red de arroyos estacionales. Se trata de un ecosistema predominantemente árido y semiárido, caracterizado por baja precipitación —menos de 300 mm anuales en muchas zonas—, alta evaporación, y recursos hídricos profundamente limitados.
En esta región, el agua superficial es prácticamente inexistente de forma permanente: los ríos como tales no existen, y lo que fluye son arroyos temporales que solo llevan agua en época de lluvias, alimentando por cortos periodos los acuíferos subterráneos. Estos acuíferos, verdaderos vasos capilares del desierto, son la fuente principal de agua en Sudcalifornia. Su recarga es lenta y depende de eventos climáticos variables, por lo que su equilibrio hídrico es extremadamente sensible al aumento en la extracción.
La mayoría de las cuencas sudcalifornianas son cuencas cerradas o costeras, sin una salida fluvial permanente al mar, lo cual acentúa su dependencia de la infiltración local y de procesos hidrológicos como la recarga vertical o incidental. La vegetación cumple un papel vital: frena la erosión, facilita la infiltración y sostiene pequeños ecosistemas que han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas.
Este ecosistema no solo es frágil: es finito. Y cada concesión otorgada a un campo de golf, un megahotel, un desarrollo inmobiliario de lujo es, en los hechos, una sentencia a futuro para comunidades que hoy vivimos con cortes de agua, pozos salobres o secos, y un horizonte incierto.
Manejo de los recursos hídricos
El turismo “de excelencia” se ha convertido en el único horizonte de desarrollo imaginado en el Estado —y repetido hasta el cansancio— principalmente por los gobiernos municipales de La Paz y Los Cabos. En sus discursos, este modelo se presenta como sinónimo de progreso, mientras se omite sistemáticamente su costo ambiental y social.
Bajo esta retórica hueca, el sector turístico se posiciona como solución universal, cuando en realidad es uno de los principales motores del colapso hídrico regional y, con ello, del colapso ecológico total.
Según el estudio técnico de Dr. Jürgen Wurl (CICESE Unidad La Paz, 2019), un solo campo de golf en Los Cabos consume entre 1 y 2 millones de litros diarios para su mantenimiento. Una cifra que se multiplica si se considera que algunos desarrollos incluyen más de un campo de Golf. Este consumo equivale al gasto diario de más de 10,000 personas por cada campo del Golf. Lo alarmante no es solo el volumen desmesurado de agua que consume cada campo, sino la fuente: no utilizan aguas residuales tratadas, sino agua potable o subterránea de alta calidad, extraída de los mismos acuíferos que hoy están al borde del colapso.
De acuerdo con el sitio “Top Mexico Real Estate” (2023), existen al menos 18 campos de golf en Los Cabos y 2 en La Paz —eso es lo que se reporta: en la práctica, podrían ser más, no existe un registro público actualizado, accesible ni exhaustivo que permita auditar el número real de los campos de golf, ni el uso real del agua en dichos campos—, lo cual representa un consumo total estimado de entre 20 y 40 millones de litros diarios. Esa cifra equivale al consumo diario de entre 57 000 y 114 000 personas.
Es decir, el agua que se destina diariamente a mantener verdes los campos de golf podría abastecer por completo a municipios enteros de Baja California Sur: el municipio de Loreto (18 052 habitantes), el de Comondú (71 665 habitantes), o incluso al de Mulegé (64 022 habitantes), según datos del Censo INEGI 2020.
Por su parte, un hotel de lujo con 200 habitaciones —con piscinas, jardines tropicales, lavanderías industriales y restaurantes— puede utilizar entre 200 000 y 400 000 litros diarios. Esto multiplicado por la oferta actual de alrededor de 21 000 habitaciones en Los Cabos supone un consumo colosal, concentrado en pocas decenas de desarrollos. Según datos del “Perfil Turístico del Municipio de Los Cabos” (Observatorio FITURCA, 2021), esta infraestructura hotelera se distribuye en aproximadamente 105 hoteles de lujo —con un promedio de 200 habitaciones cada uno—. Si cada hotel consume hasta 400 000 litros diarios, esto implica que apenas 105 hoteles podrían estar consumiendo hasta 42 millones de litros de agua al día, lo cual equivale al uso diario de 120 000 personas locales. Si se toma como referencia un uso promedio de 350 litros diarios por persona local.
Pero si se toma en cuenta que en muchas zonas rurales o periféricas de Baja California Sur el acceso real es de apenas 150 litros diarios por persona o menos, la brecha se amplía brutalmente: esos mismos 105 hoteles estarían consumiendo el agua que podría abastecer a unas 280 000 personas rurales cada día. Para dimensionarlo, esto equivale a la suma de La Paz y San José del Cabo (250 000 + 130 000 = 380 000 aprox.), o alrededor del 50 % de la población estatal, que es de aproximadamente 800 000.
Poblaciones enteras condenadas a la escasez para sostener el confort hídrico de turistas. Lo que se les niega a los hogares, se otorga sin restricción a los fairways, hoteles y también a los jardines privados.
En contraste con las cifras promedio del consumo diario por persona local —entre 250 a 350 litros diarios—, muchas residencias de extranjeros, en su mayoría con residencia legal o doble nacionalidad, pueden superar los 1,500 litros diarios por vivienda, considerando el uso para regaderas exteriores, riego de jardines, vegetación ornamental de alto consumo, etc., es decir, el estilo de vida y cultura de extranjeros, símbolo de un extractivismo residencial ajeno al ecosistema que habita. Esta cifra equivale al consumo diario de al menos cinco hogares sudcalifornianos de cuatro integrantes, e incluso más en comunidades donde el suministro es irregular.
En el caso de viviendas de lujo —con piscinas, jardines extensos y sistemas automatizados de riego— el consumo puede superar los 3,000 litros al día. Una dimensión brutal, no solo por su volumen, sino por lo que representa en un contexto de escasez: equivale al consumo conjunto de al menos diez hogares sudcalifornianos con acceso regular al agua. Y en los márgenes, una misma vivienda de lujo puede consumir lo que hasta más de diez hogares rurales consumen juntas.
En estas viviendas, el agua deja de ser un derecho y se convierte en un accesorio de confort, aún a costa de la escasez estructural que enfrenta el resto de la población. La magnitud de esta diferencia no es solo técnica: es un espejo de la injusticia hídrica que define al modelo actual.
Así se dibuja con claridad la aritmética de la injusticia: lo que se derrocha en los resorts de lujo, y en residencias de extranjeros, falta en las poblaciones. No es escasez: es despojo hídrico institucionalizado.
La distribución del agua para estas residencias suele hacerse mediante pipas, que recorren diariamente las zonas residenciales exclusivas para abastecer cisternas, tanques elevados o sistemas de riego. Esto plantea preguntas urgentes: ¿de qué pozos proviene esa agua?, ¿quiénes poseen esas concesiones?, ¿bajo qué criterios se prioriza su distribución?
Mientras tanto, en la misma geografía, muchas familias locales viven entre la escasez y la espera: acostumbradas a almacenar agua en cubetas, a depender de un Rotoplas en el techo, a establecer horas o días específicos para lavar la ropa, bañarse o incluso limpiar el baño. Así opera el extractivismo hídrico cotidiano: selectivo, normalizado, profundamente clasista.
Así, el desierto es domesticado con agua subterránea, bajo una estética que simula respeto al entorno pero perpetúa un modelo profundamente desigual y extractivo.
El Diario Oficial de la Federación (2023) confirma que el acuífero de La Paz ya opera en déficit estructural: se extrae más agua de la que se recarga naturalmente. A pesar de este desequilibrio, se siguen autorizando nuevas concesiones para proyectos inmobiliarios, turísticos, industriales y comerciales. Esto no solo evidencia una negligencia institucional, sino una complicidad activa con el despojo: CONAGUA sigue emitiendo permisos en un sistema colapsado, mientras promueve la privatización del agua bajo el disfraz de “eficiencia administrativa”.
Nota sobre las cifras:
Todas las cifras aquí presentadas son estimaciones aproximadas, construidas a partir de fuentes oficiales disponibles, estudios técnicos y datos públicos hasta el año 2023. Dado que no existe un registro actualizado, transparente ni de libre acceso sobre el número real de campos de golf, concesiones de agua, ni consumos hídricos específicos por parte de hoteles y residencias de lujo en Baja California Sur, es probable que los volúmenes reales de extracción y consumo sean incluso mayores. La opacidad institucional y la falta de fiscalización pública dificultan una medición precisa, lo cual no solo impide la rendición de cuentas, sino que refleja una política estructural de desinformación en torno al despojo hídrico en curso.
El agua: un bien nacional, un derecho humano
¿A quién le pertenece el agua del subsuelo? La Ley de Aguas Nacionales señala que las aguas del subsuelo son propiedad de la Nación. Pero en la práctica, esa “nación” se traduce en mercados de concesiones, instrumentos legales para privatizar un bien común.
Las concesiones de agua —otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)— permiten a empresas, particulares o asociaciones explotar volúmenes de agua por encima de los límites sostenibles. En muchos casos, estas concesiones son acumuladas por grandes corporaciones, que incluso las revenden, transfieren o concentran a través de prestanombres.
Entonces, ¿quién ejecuta la Ley de Aguas Nacionales? CONAGUA. Y con ello, administra un sistema que favorece a una minoría de usuarios —el 1.1%— que concentra más de una quinta parte del agua concesionada del país. Así, lo que debería ser un derecho colectivo se transforma en una mercancía que responde a los intereses del capital, no a las necesidades de la vida.
Más de la mitad de los 39 acuíferos de Baja California Sur se encuentran sobreexplotados, según datos de la propia CONAGUA en 2019. Ese mismo año, se otorgaron concesiones por un volumen total de 426 millones de metros cúbicos de agua al año en la entidad. Para dimensionarlo: es como llenar más de 170,000 pipas de 10,000 litros cada mes, o como si se vaciara una alberca olímpica cada dos segundos, durante todo un año.
Interludio: Foundation y El llano en llamas
El futuro tecnocrático y agua como chantaje político
En los planetas periféricos del Imperio Galáctico, Asimov nos describe en la saga Foundation, que el agua era más valiosa que los metales raros. El agua no caía del cielo: llegaba en naves.
No fluía por ríos: lo hacía por contratos.
Su flujo no dependía de las lluvias, sino de tratados interplanetarios. Y cuando un sistema estelar se rebelaba, cuando cuestionaba el orden impuesto, no le mandaban soldados: le cerraban las válvulas. Así se imponía el poder: con sed.
“—¿Queréis independencia? —preguntó el representante de la Fundación—. Está bien. Pero os llevaréis vuestra sed con ella. Sin nuestros sistemas, vuestras ciudades dejarán de funcionar. No enviaremos ni una nave”
En la lógica instrumental del Imperio, el agua no era vida: era obediencia líquida. Una galaxia entera sostenida por un sistema de válvulas: más eficiente que cualquier ejército, más implacable que cualquier ley.
En ese universo racionalizado, el agua era control, castigo, recompensa.El agua era el arma silenciosa de los imperios.
Mientras en la galaxia de Asimov la sed es una herramienta de control político, en el México profundo de Rulfo la sed es abandono, castigo y condena estructural dictada desde arriba.
La ausencia no necesita ser administrada: ya es sentencia.
El llano es el resultado de una promesa rota por el Estado. Una tierra “entregada” que fue en realidad despojada.
“… al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos…”
—Por aquí ya no pasa nadie. Ni siquiera la gente. Allá en la Tierra Grande llueve a veces. Pero aquí no. Aquí nunca. Y todo se murió. Se secó. Se peló el llano.”
“Hemos venido caminando desde el amanecer…Faustino dice:
—Puede que llueva.
Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: ‘Puede que sí.’ No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar.
Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve… Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed.”
No se necesita más: un paisaje muerto es la sentencia final. Donde no hay agua, no hay vida. Allí, donde no hay agua, ni siquiera el poder se asienta. Solo queda la desolación. Silencio estéril.
Ambas obras escritas en los años cincuenta —cuando aún el petróleo y los metales eran sinónimos de riqueza—ya intuían el verdadero recurso del futuro: el agua.
En Asimov, el agua es herramienta de sometimiento interplanetario. En Rulfo, su ausencia es castigo ancestral.
Hoy, más de siete décadas después, lo que imaginaron como distopía o tragedia se ha vuelto presente: el agua es ya el nuevo oro.
Un oro transparente, invisible la vitalidad para las leyes del capital, pero vital para toda forma de vida.
Desde la galaxia de la ficción hasta el llano mexicano, la sed ha sido tanto símbolo como realidad. Hoy, se vuelve política hídrica.
Soluciones que agravan drásticamente el problema
Las llamadas “soluciones” tecnológicas para enfrentar la crisis hídrica en Baja California Sur no parten del reconocimiento de su realidad ecológica: un territorio de ecosistemas áridos y semiáridos, donde el agua es escasa por definición. En lugar de diseñar un modelo de desarrollo acorde con esta fragilidad hídrica, se decide abastecer —a toda costa— un modelo turístico-inmobiliario insaciable, pensado para climas donde el agua abunda. Un afán por forzar al desierto a comportarse como un trópico.
Tecnologías para producir más agua en lugar de cambiar el modelo que la devora. Entre ellas, las plantas desalinizadoras —vendidas como avances de “alta tecnología”— no hacen sino profundizar la crisis. Son sistemas costosos, energéticamente intensivos y ecológicamente destructivos. Su lógica no responde al cuidado del agua, sino a su industrialización, y posteriormente, a la destrucción de los mares y océanos.
Una planta desaladora convierte agua de mar en agua potable a través de dos caminos. El más común es la ósmosis inversa: el agua se filtra para eliminar sólidos y luego se presuriza con fuerza para atravesar membranas que dejan pasar solo las moléculas de agua, reteniendo la sal y otros minerales. Lo que no logra cruzar —una mezcla densa y salobre— se convierte en salmuera.
El segundo método, menos usado por su alto consumo energético, consiste en calentar el agua hasta evaporarla. El vapor se condensa como agua dulce y el residuo salado queda atrás. En ambos casos, el proceso genera una salmuera más salada que el mar, a veces cargada con químicos de limpieza.
Aunque las tecnologías para el manejo de salmuera se presenten como “altamente eficientes”, su lógica sigue siendo la misma: diluir, enterrar o dispersar el daño. Difusores que la esparcen mar adentro, pozos submarinos que la inyectan en las entrañas del océano, estanques de evaporación o sistemas de recuperación mineral no eliminan su toxicidad. Solo redistribuyen su impacto. No hay tratamiento ecológico, solo una administración del daño.
En todos los casos, la salmuera es devuelta al mar: la descarga hipersalina reduce el oxígeno disuelto, altera la temperatura y composición del agua, afecta gravemente la fauna bentónica y rompe los delicados equilibrios ecológicos costeros. Aún en un sistema perfectamente diseñado o “eficiente”, la contaminación sería inevitable, puesto que toda conversión de energía genera entropía.
Como lo establece la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía, no existe proceso de transformación sin pérdida: la energía útil se degrada, el desorden molecular aumenta, y la reversibilidad se desvanece. Este principio —invisible para quienes predican la eficiencia tecnológica— es clave para entender que todo lo que hacemos, incluso lo más “limpio”, tiene un costo ecológico. La salmuera no se transforma: muta en daño.
La retórica de mitigación que acompaña a estos proyectos no logra esconder el hecho de que están desplazando la crisis de un medio a otro.
Distopía salina: el futuro que ya comenzó
Mientras se multiplican las plantas desalinizadoras, también se expande —en silencio— su rastro de muerte. En el litoral español, y con mayor intensidad en regiones del Medio Oriente como Abu Dabi, comienzan a surgir territorios devastados por el exceso de sal: extensiones del tamaño de ciudades enteras cubiertas por salmuera residual, donde la vida ha sido expulsada. Ahí, en esas zonas muertas, el subsuelo se ha vuelto tóxico, la evaporación intensificada ha dejado costras de sal cristalizada, y solo sobreviven algunas bacterias halófilas y/o microalgas capaces de resistir las condiciones extremas.
Estos “desiertos salinos” no son ya ficción científica: son el resultado directo de una lógica tecnológica que se niega a preguntarse dónde quedará el residuo de su tecnología. En España, se han generado residuos suficientes para cubrir el equivalente al territorio urbano de toda la ciudad de Barcelona. En los Emiratos Árabes Unidos, las descargas constantes de salmuera han destruido hábitats costeros completos.
Imagina un futuro donde vastas regiones costeras —antes vibrantes con manglares, peces y moluscos— se convierten en superficies yermas, deshabitadas, sin oxígeno y sin retorno ecológico. Un paisaje donde no hay vida, solo un suelo muerto salinizado hasta la médula, que no puede ser sembrado ni habitado.
Bajo este escenario de muerte, cabe preguntarse quiénes sostienen este modelo: la oligarquía y los servidores públicos que lo legitiman. ¿Es ignorancia o es psicopatía? ¿Se trata de una ceguera estructural o de una pulsión necropolítica deliberada? Ya no estamos solo ante un extractivismo territorial o hídrico: estamos ante una forma enfermiza de poder que arrasa con la vida misma, haciendo realidad distopías de muerte. No es solo un modelo económico: es una maquinaria enferma que no reconoce límites ni consecuencias.
¿Deberíamos someternos —como en los sistemas estelares en Foundation— y aceptar en silencio la tortura de dejarnos morir de sed, con tal de evitar la ira del imperio? ¿Deberíamos conservar la esperanza —como Faustino en El llano en llamas— caminando con fe ciega sobre la costra seca del llano, esperando una lluvia que no llega, repitiéndonos que todo estará bien mientras la sequía y el calor lo devoran todo, incluso la necesidad misma de comunicarnos, de reconocernos, de exigir, de rebelarse?
Frente a esa distopía hecha realidad, ya no basta con denunciar: es preciso asumir que lo que está en juego no es ideología, sino supervivencia. Si entendemos la aritmética básica del colapso —el desequilibrio entre lo que se extrae y lo que se regenera, así como lo que se desecha al medio y las consecuencias irreversibles de ese descarte, como la salmuera—, lo lógico no es el sometimiento, sino la implementación urgente de una racionalidad ecológica.
No se trata de un acto heroico, sino de un principio elemental de vida. Y si hay servidores públicos o instituciones incapaces de comprenderlo, entonces habrá que apartarlos exigiendo su destitución, porque el agua no puede seguir administrada por quienes confunden lujo con derecho y progreso con devastación.
Infraestructura de reciclaje: una propuesta frente al colapso
Desde el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, el ingeniero Juan Ángel Trasviña ha impulsado una propuesta concreta para mitigar la sobreexplotación de acuíferos en Baja California Sur: obligar a todos los desarrollos inmobiliarios, turísticos y comerciales a instalar plantas de tratamiento de aguas residuales que permitan su reúso, al menos en sanitarios y áreas verdes.
Inspirada en modelos ya implementados en países como Japón, Australia y Estados Unidos, esta iniciativa ciudadana fue presentada ante el Congreso Estatal como una reforma al artículo 56 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEPA-BCS), y logró pasar al dictamen con modificaciones sustanciales.
La lógica es clara: en una región con disponibilidad hídrica drásticamente inferior al promedio nacional, resulta inadmisible seguir otorgando concesiones a megaproyectos sin exigirles infraestructura mínima para el reúso del agua. Con datos precisos, la propuesta demuestra que un hotel de 500 habitaciones podría ahorrar más de un millón de litros al mes si reusara el agua de lavabos y regaderas en sus sistemas sanitarios.
El dictamen resultante de esta iniciativa establece sanciones para quienes incumplan la medida, fija un plazo de dos años para que las construcciones existentes se adecuen, y elimina ambigüedades jurídicas que antes permitían ignorar esta obligación. No obstante, como toda solución técnica, también enfrenta límites: si bien plantea una medida concreta de mitigación, no confronta la raíz del problema, que es el modelo de desarrollo extractivo e hídricamente inviable impuesto en la región.
En ese sentido, esta reforma representa un primer paso: un instrumento legal valioso que, sin embargo, deberá acompañarse de acciones estructurales capaces de frenar la expansión de megaproyectos turísticos y reconocer el derecho al agua no como un lujo urbanizable, sino como un bien común irrenunciable.
Pero incluso la infraestructura de reúso más eficiente no resuelve un hecho insoslayable: en Baja California Sur ya no hay agua suficiente para sostener el modelo de crecimiento vigente. Frente a esta realidad, distintos grupos ciudadanos han comenzado a exigir algo más que las útiles y necesarias medidas técnicas: el reconocimiento formal de que el territorio vive en una condición estructural de estrés hídrico.
Marco legal y horizonte racional para la gestión del agua
Con fundamento en el Artículo 4º constitucional, que reconoce que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, distintos grupos y colectivos han trazado rutas alternativas frente al colapso hídrico en Baja California Sur.
Aunque en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso al agua como un derecho humano fundamental, la realidad ha demostrado que tales resoluciones sirven más como herramienta retórica para blanquear megaproyectos y políticas de despojo que como garantías reales para los pueblos. El lenguaje de los derechos humanos, apropiado por instituciones globales, no ha impedido la sobreexplotación de acuíferos ni la mercantilización del agua. La verdadera defensa del agua nace desde abajo, desde los territorios, no desde tratados internacionales.
A contracorriente de las políticas extractivas que mercantilizan el agua, el Consejo Asesor Sudcaliforniano (CAS), en conjunto con la Brigada Ricardo Flores Magón, ha comenzado a construir una estrategia legal, técnica y comunitaria para declarar en estrés hídrico el municipio de La Paz y, eventualmente, toda la región. Esta propuesta parte del reconocimiento de que el acceso al agua no puede supeditarse a desarrollos inmobiliarios ni turísticos que ignoran la aridez de este territorio.
En entrevista con la Dra. Laura Carreón Palau, integrante del CAS y del CIBNOR, e impulsora clave de la iniciativa originalmente planteada por la Dra. Concepción Lora Vilchis —también integrante de ambas instituciones—se expuso el trasfondo técnico y político de la propuesta. En 2023, la CONAGUA publicó en el Diario Oficial de la Federación el volumen de agua correspondiente a reservas para uso humano (13.19 millones de m³), un intento de garantizar disponibilidad para la población. Sin embargo —señala Carreón— este tipo de medidas, sin una reducción proporcional de concesiones, sólo amplían el déficit hídrico. “Lo primero que habría que hacer —plantea— es reducir el volumen de agua concesionado hasta alcanzar un equilibrio hídrico, como se hace con las cuotas pesqueras: ajustar el uso con base en la recarga real de los acuíferos”.
Para ello, se requiere —además de voluntad política— una reforma profunda a la Ley General de Aguas, la implementación obligatoria de medición en pozos (macro y micromedición), y una auditoría ciudadana al uso del agua. También es urgente modificar el enfoque de desarrollo: mientras las desaladoras se presentan como solución, su eficiencia es muy limitada, su impacto ambiental es sumamente alto, la salmuera resultante representa un riesgo ecológico alarmante aún no dimensionado. “Declarar el estrés hídrico implica establecer límites claros —explica Carreón—: en un ecosistema árido como Baja California Sur, los campos de golf no son viables ni megaproyectos. No se puede permitir este lujo hídrico en una región que ya no sostiene lo básico. También se debe garantizar infraestructura mínima para el acceso equitativo al agua, como exigir que todas las viviendas cuenten con aljibe.”
Los fundamentos técnicos para la declaratoria de estrés hídrico incluyen:
- El índice de sequía (histórico y actual),
- El índice de vegetación (como indicador de salud ecosistémica),
- La disponibilidad media anual por acuífero (según el DOF),
- Y la proyección de afectaciones ecológicas: pérdida del caudal ambiental, estrés vegetal, disminución de captura de carbono y mayor vulnerabilidad climática.
“Mientras se siga extrayendo agua sin ajustar concesiones al déficit real —advierte Carreón—, se compromete no solo el derecho humano al agua, sino el equilibrio ecológico del territorio”. Porque mientras se mantenga el espejismo de abundancia —pozo más profundo—, seguiremos agotando no solo el recurso, sino la posibilidad misma de habitar este ecosistema árido y frágil.
Cada vez que se excava más hondo para extraer agua, se cruza un umbral invisible pero devastador: se comienza a utilizar el caudal ecológico, es decir, el volumen mínimo que necesita la biodiversidad para sostener su existencia. Carreón explica que, cuando se extrae esa agua, no afecta solamente al ser humano: se interrumpe el pulso vital de los ecosistemas, se estresa la vegetación, disminuye la captura natural de carbono y se eleva la vulnerabilidad frente al cambio climático.
“Una vegetación debilitada no captura el carbono necesario; un ecosistema desecado no regula el clima” —señala Carreón—. Así, el despojo hídrico no solo agrieta la tierra; también fractura la memoria climática del territorio.
“El hombre seco ha perdido el lenguaje del agua”, escribió Gaston Bachelard. Olvidar ese lenguaje es dejar de escuchar los ritmos del territorio, volver mercancía el ecosistema. En Baja California Sur, donde la fragilidad hídrica es extrema, el extractivismo no solo agota los acuíferos: seca también la racionalidad ecológica.


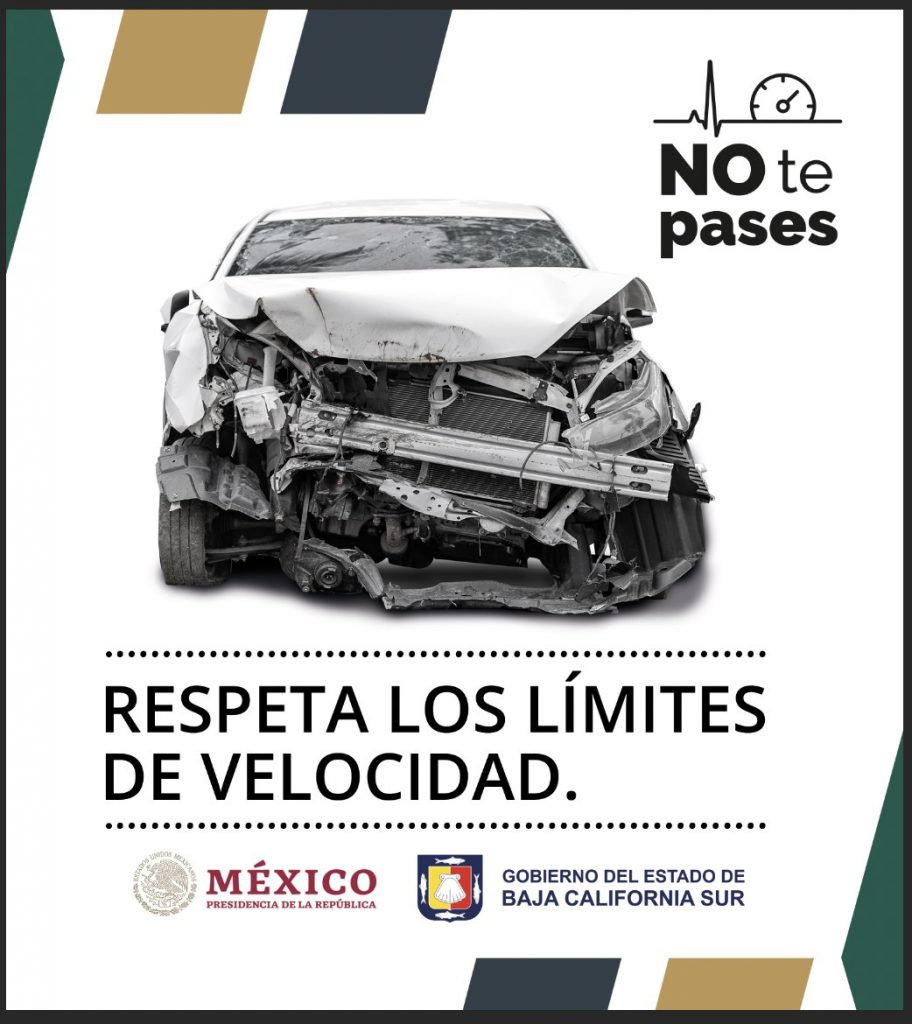




Excelente artículo, a favor y dispuesto a colaborar
Si se adoptan los términos de mercado para ilustrar la disponibilidad de agua para uso humano, oferta y demanda, dos cosas saltan en lo inmediato; no puedes ilusoriamente aumentar la primera, vía presas, desaladoras etc sin llevar a cabo medidas de verdadero impacto como por ejemplo impedir legalmente el crecimiento urbano de la ciudad ( en algunos documentos de CNA, se plantea esto) y cancelar la autorización de carwhas entre otras cosas que, por supuesto propiciarian un abatimiento la segunda.