
El amor no es nada si no es la locura,
una cosa insensata, prohibida y una aventura en el mal.
Thomas mann, ‘La montaña mágica’
A partir de las estúpidas críticas y escándalos que en últimas semanas ha recibido el cadáver de Michel Foucault por parte de individuos inquisitoriales, retomo la novela de un finísimo escritor para sacudirme toda la moralina ridícula de nuestras generaciones contemporáneas. (Que no es sino la moralina ridícula de cualquier generación que desea cancelar –eufemismo de censurar-).
¿Existe trascendencia en nuestro paso por la vida? Quizá un mero destello de poesía en las almas cuando el cuerpo las invade y deja pasar al esteta que llevamos dentro. Esto es un decanto sublime de ‘La muerte en Venecia’ que trae un tufo de actualidad renovada gracias a la pandemia que se cierne sobre la humanidad.
Comienza en un cementerio y acaba en una playa, y aunque comienza con la muerte acaba con la vida plena porqué ya no puede existir un más allá. Desde el inicio nos deslumbra ese hombre misterioso que cataliza una necesidad de odisea.
El carácter finísimo del protagonista lo asume con una aristocracia natural, ¿fingida? No, aún más sincera cuanto que su repugnancia hacia todo lo que no es forma serena y justa, salta de inmediato. El anciano ebrio que acompaña a los jóvenes en el barco es su contraparte. Los dientes artificiales que caen en la borda mientras Aschenbach huye resuenan en el pasado de una vulgaridad enfermiza. Una vulgaridad de la cual, el escritor se libera con desprecio, como el impermeable deja resbalar el agua, por antonomasia. La fineza entre forma y fondo se recarga en la primera y aunque leamos una traducción, resalta la estructura como unidad esencial de la belleza.
Venecia lo recibe con una góndola negra como un ataúd, la muerte le espera después de la navegación, como una barca de Caronte aún más romántica por ser esta la patria de los amores de Sand y Musset, de Casanova, de Byron rentando un castillo para vivir con las putas. Venecia de los dos Foscari y de un moro que asesina a una yegua blanquísima y pura como las líneas de Mann. Venecia es la maldición de las pasiones, pero aquí, el crisol ya no va a encontrar el sexo del aventurero italiano, ni los reproches sangrientos entre un poeta francés y su viril musa; es tiempo de un amor mudo y que se pudrirá en el fondo de un reprimido.
La represión del esteta que no se atreve a hablarle a su pequeño dios, no es la pasión de Adriano ni de Aquiles por su Patroclo, tampoco es el torbellino de Hubert por su Lolita nabokoviana; aquí predomina la adoración muda y apolínea, el placer del voyeur que no franquea la barrera de los sentidos por considerarlo indigno y sin embargo sucumbe a la fiebre.
Luego el enamoramiento, la cabeza de Eros. El binomio muerte-amor que colma la anécdota se nos adelanta, no en balde después de conocer al muchacho deseado abre la ventana de su habitación y percibe el pestilente aroma de la laguna que le infectará. El desasosiego se apodera de él. Pero ¿es por el amor o por la muerte que se cuela almibarada? La fatalidad viene suave, inmersa en esa soledad que hace resaltar los matices de lo sublime y también ahonda en los sufrimientos concernientes. La belleza anhelada por el poeta se ha hecho carne demasiado tarde, él ya no es un efebo, nunca lo fue. Desde su juventud su alma fue de mármol y ahora, el cincuentón se enfrenta con el goce de la vista pero sus manos no tocarán jamás esa tez melífera. El soplo no comienza con fuego, eso sería indigno del clásico que se deleita con lo bello. Al contrario, Aschenbach, acepta el sentimiento como un sacrificio por lo estético, una sábana paternal sobre el pequeño dios que surge de las aguas para conmover un corazón.
En nuestra época hipócrita, y también en el ambiente de la novela, 1912; se consideraría una perversión, un grito escandaloso al pronunciar la palabra pedofilia. Cómo si no tuviéramos derecho a enamorarnos de la perfección de la juventud. Es magistral el detalle que dos veces, el poeta, sorprende el carácter enfermizo de su Tadrín y al hacerlo se estremece de placer. Porque así conservará su lozanía erótica por siempre, no sólo en su memoria sino en el plano temporal que le es propicio; los elegidos de los dioses mueren jóvenes.
¡Oh, Thomas! ¿Se encandiló tu genio con un efebo? Evidentemente, pero no a la edad en que escribiste ‘Muerte en Venecia’ sino ya septuagenario, Carlos Fuentes cita una anécdota en el diario de España, cuando te conoció. Él, un estudiante de 21 años que iba a departir con el nobel anciano y allí descubrió tu lascivia perfecta:
‘Allí estaba él, la mañana siguiente, en el hotel Dolder donde se hospedaba, vestido todo de blanco, digno hasta un punto menos que la rigidez, pero con ojos más alertas y horizontales que la noche anterior. Varios hombres jóvenes jugaban tenis en las canchas, pero él sólo tenía ojos para uno de ellos, como si éste fuese el Elegido, el Apolo del deporte blanco. Ciertamente, era un joven muy bello, de no más de 20 años, 21 acaso; mi propia edad. Mann no podía quitarle de encima los ojos al muchacho y yo no podía quitarle la mirada a Mann. Estaba presenciando una escena de “La muerte en Venecia”, sólo que 38 años más tarde, cuando Mann ya no tenía 37 (su edad al escribir la novela maestra sobre el deseo sexual), sino 75, más viejo aún que el afligido Aschenbach enamorando de lejos al joven Tadzio en la playa de Lido –donde 20 años de ver a Mannen Zúrich, vi a Luchino Visconti, en compañía de Carlos Monsiváis, filmar “La muerte en Venecia” con una mujer que asumía todas las bellezas y todos los deseos, incluso los de la androginia, Silvana Mangano’
El alma está en la carne y en la superficie aunque le pese a los neoplatónicos y moralinos de pacotilla; la belleza clásica y deslumbrante no se encuentra en los espíritus de bondad, ya Lorca lo dice en ‘Amor de Don Pelimplín con Belisa en su jardín’ en boca de su blanca Belisa: ‘¿Para qué quiero tu alma? Las almas bellas están en los bordes de la muerte, recostadas sobre cabelleras blanquísimas y manos macilentas, Belisa, no es tu alma lo que yo quiero: sino tu blanco y mórbido cuerpo estremecido.’
Federico lo sabía bien, todas su tramas son cantos al amor físico no correspondido, desde ‘Así que pasen cinco años’ hasta ‘Sonetos del amor oscuro’. No es el alma sino el cuerpo, Tadrín recostado sobre la arena con su brazo redondo hacia el azul y su cuerpo delgado que el poeta nunca podrá hacer suyo.
Casualidad terrible es el amor. Y Venecia enferma responde con el manto del cólera indio, no es la ciudad de Camus que en la peste árida se come al desierto y sus protagonistas son bubones vivos. La Venecia de Mann es febril y se confunde con el amor, con el volcán del pecho y la mente. El aire viciado se filtra entre los secretos oficiales y se traspira en el sudor pegajoso de Aschenbach persiguiendo a los polacos en el puente. Amor- muerte, binomio casi sinónimo y aceptado por el enamorado que prefiere vivir en ese sepulcro mefítico antes de abandonar al objeto de su pasión. ¿Puede existir amor más desesperado que el que no se entromete y no destroza el camino de la voluntad ajena? Es un sacrificio puro, una conveniencia clásica al servicio de la forma o una necedad romántica.
¿Muere Aschenbach por el cólera o por la noticia de que la familia polaca se va? Desde entonces el ambiente repugna, el mar pierde su color, el otoño y la decadencia imponen su presencia. Aquí está la verdadera epidemia.
Entonces el lector ve todo por los ojos del poeta. El mundo es de un cristal que se empaña cuando el amor oscurece nuestra voluntad. La muerte es mejor que el recuerdo y Aschenbach se desploma después de la lucha entre Saschu y Tadrio. Sus ojos se cerraron en la contemplación de lo divino, la última visión es la del amor, una muerte generosa y enfática. Un poema exquisito sin melancolía oscura, con una luz cárdena que entristece almohadones.
El ensayo sobre un poema, sobre un poeta o una novela corta que se nos introduce entre sangre blanca es inútil, si algo nos envuelve es la aseveración de Thomas Mann ‘Para que cualquier creación espiritual produzca rápidamente una impresión extraña y profunda es preciso que exista un secreto parentesco y hasta identidad entre el carácter personal del autor y el carácter general de su generación. Los hombres no saben porque les satisfacen las obras de arte. No son verdaderamente entendidos y creen descubrir innumerables excelencias en una obra, para justificar su admiración por ella, cuando el fundamento íntimo de su aplauso es un sentimiento imponderable que se llama simpatía’.
Si esto es cierto entonces, quitando la simpatía, hay un secreto en toda generación sobre la belleza física que algunos niegan como amoral pero no la podemos evitar, es más que humana, es inexorable.


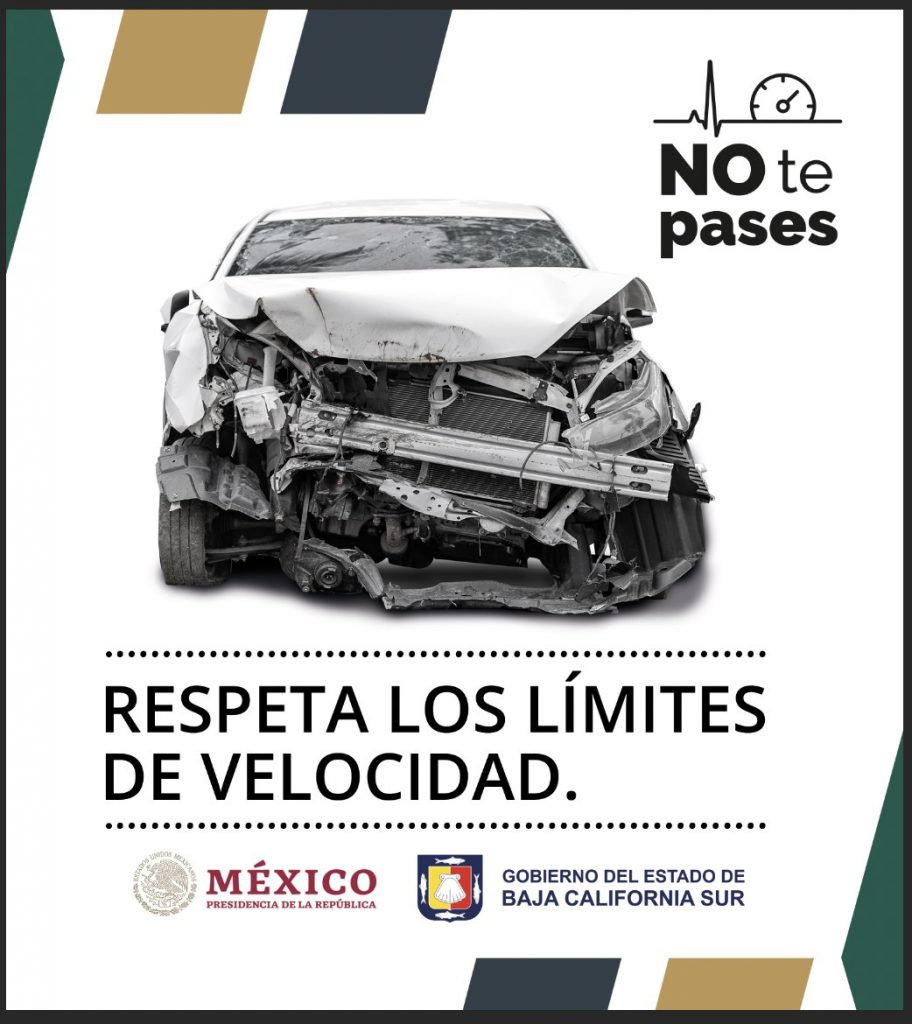





No en balde el gran poeta español Luis Cernuda lo resume todo en uno de sus mejores textos:
DESPEDIDA
Muchachos
Que nunca fuisteis compañeros de mi vida,
Adiós.
Muchachos
Que no seréis nunca compañeros de mi vida,
Adiós.
El tiempo de una vida nos separa
Infranqueable:
A un lado la juventud libre y risueña;
A otro la vejez humillante e inhóspita.
De joven no sabía
Ver la hermosura, codiciarla, poseerla;
De viejo la he aprendido
y veo a la hermosura, mas la codicio inútilmente
Mano de viejo mancha
El cuerpo juvenil si intenta acariciarlo.
Con solitaria dignidad el viejo debe
Pasar de largo junto a la tentación tardía.
Frescos y codiciables son los labios besados,
Labios nunca besados más codiciables y frescos aparecen.
¿Qué remedio, amigos? ¿Qué remedio?
Bien lo sé: no lo hay.
Qué dulce hubiera sido
En vuestra compañía vivir un tiempo:
Bañarse juntos en aguas de una playa caliente,
Compartir bebida y alimento en una mesa.
Sonreír, conversar, pasearse
Mirando cerca, en vuestros ojos, esa luz y esa música.
Seguid, seguid así, tan descuidadamente,
Atrayendo al amor, atrayendo al deseo.
No cuidéis de la herida que la hermosura vuestra y vuestra gracia abren
En este transeúnte inmune en apariencia a ellas.
Adiós, adiós, manojos de gracias y donaires.
Que yo pronto he de irme, confiado,
Adonde, anudado el roto hilo, diga y haga
Lo que aquí falta, lo que a tiempo decir y hacer aquí no supe.
Adiós, adiós, compañeros imposibles.
Que ya tan sólo aprendo
A morir, deseando
Veros de nuevo, hermosos igualmente
En alguna otra vida.