Los motivos
En toda aventura donde pone la mira el poder, parece estar involucrado un interés económico. La intervención napoleónica en México no es la excepción. Aquella “leyenda de la riqueza mexicana”,[1] atizada por Alexander von Humboldt luego de su visita a la Nueva España en 1803,[2] despierta hambre de invasión en Europa, desde donde la joven república mestiza era vista como un amasijo de corrupción e incapacidad[3] que, de no hacerlo el viejo continente, sería intervenido por Estados Unidos.[4] Humboldt, es preciso aclarar, no omitió en sus escritos señalar aspectos negativos sobre el territorio, los cuales podían dificultar su progreso, como la escasez de lluvias y la falta de ríos navegables, sin embargo algunos “sólo tomaron en cuenta la parte generosa y optimista de sus afirmaciones”.[5]
Pero lo que para Napoleón III justificaba la invasión armada a México no era sólo la tierra azteca prometida, o para ser más precisos, los metales prometidos de Sonora,[6] sino las deudas ya contraídas por México con Francia, España e Inglaterra.[7] En 1861, ante una severa crisis provocada por la Guerra de Reforma, el presidente liberal Benito Juárez desconoce los compromisos económicos adquiridos por el gobierno conservador de Miguel Miramón, quien al ser “reconocido por el nuncio pontificio y por los ministros de España, Inglaterra y Guatemala”, [8] contrajo deudas internacionales “y celebró el contrato ruinoso de los bonos Jecker”[9] con el banquero suizo Jean Baptiste Jecker, quien echó a andar sus influencias para que el medio hermano de Carlos Luis Napoleón, Augusto de Morny, en ese momento ministro y presidente del cuerpo legislativo francés, llevara a la corte el caso e interesara al rey. El 26 de marzo de 1862 se le concedió a Jecker la ciudadanía francesa para reorganizar su banca y hacerla ver como un negocio protegido por Francia, logrando de esta manera que las reclamaciones del banquero pudieran ser presentadas al gobierno mexicano por las vías diplomáticas.[10]

La posibilidad de pagar la deuda de Miramón debió parecerle a Juárez un absurdo, pues además de que no había sido contraída por su gobierno, aquel recurso económico, otorgado por países que en su momento no lo reconocieron como mandatario, se utilizó para combatirlo precisamente a él, y bajo la consigna de “religión y fueros”,[11] cuando las Leyes de Reforma que había impulsado y que eran causa de la cruenta guerra recién finalizada, buscaban, entre otras cosas, “libertad de conciencia”,[12] suprimir las órdenes eclesiásticas regulares en la república, nacionalizar los bienes de la Iglesia y escindirla por completo del Estado.[13]

Ante la imposibilidad del “partido de los ricos”[14] de establecer un gobierno conservador, creyentes del régimen monárquico, como José María Gutiérrez de Estrada, vieron en la corona de Napoleón el único auxilio posible, y le rogaron por “un príncipe para México”.[15] A Estados Unidos le había sido sencillo establecerse como república, pero en Francia “los más sangrientos esfuerzos habían sido impotentes para consolidarla”,[16] según observaba Gutiérrez de Estrada, y esto era porque los franceses contaban con una pesada tradición monárquica, mientras que a finales del periodo colonial en Norteamérica sus leyes, instituciones y hábitos eran ya los de una república, lo que “explicaba el secreto de su éxito al escoger tal forma política”.[17] Pero México, aunque no tuvo un rey, durante el periodo virreinal había sido monárquico, y sus instituciones y costumbres continuaban en esa línea, por lo que insistir en la república le parecía una necedad, y si el país “había marchado por un camino inadecuado, era necesario llevarlo por el sendero que lo condujera al orden y a la prosperidad”:[18] el imperio.
En las élites mexicanas se vivía la influencia de Francia desde las primeras décadas del diecinueve. Si bien, los acaudalados formaban grupos limitados, son trascendentes pues “impondrán sus gustos modernos y sus prácticas sociales burguesas”.[19] Se introduce entonces en México el concepto de comodidad o confort, desarrollado primero quizá por los anglosajones, no obstante Francia es más influyente gracias a la exportación de ropa, muebles y objetos ornamentales de lujo.[20] Además, existía en Ciudad de México un buen número de profesores del idioma francés, así como de italiano, pues saber estos idiomas se consideraba de suma relevancia para brillar en las tertulias de la clase alta, costumbre social ésta última, también tomada de los franceses.

La primera batalla ocurre en Puebla. En diciembre del 61 desembarcan en Veracruz tropas inglesas, españolas y francesas dispuestas a cobrar a sangre y pólvora sus deudas, derrocando a Juárez si es necesario. El presidente mexicano envía a un diplomático, el ministro Manuel Doblado, para convencer a los representantes de Inglaterra, España y Francia de negociar las deudas, pues existe la intención de reconocer algunas. Logra entonces que sir Lenox Wyke y el general Prim accedan a su propuesta, pero el conde Saligny se niega y el ejército galo, dirigido por el general Lorencez, permanece en México luego de que los demás europeos regresan.[21] Para mayo de 1862, las tropas venidas del Atlántico atraviesan ya las cumbres de Acultzingo, límite entre Veracruz y Puebla, y aunque son repelidas en las colinas de Guadalupe y Loreto por los batallones de Ignacio Zaragoza, logran reorganizarse en retirada hacia Orizaba, donde esperan la llegada de más tropas y un nuevo general, Forey, quien coloca sitio en Puebla en marzo de 1863:[22] la intervención ha iniciado.
Derecho de réplica
Al realizar una investigación periodística, es indispensable incluir diferentes voces y perspectivas involucradas en el asunto a tratar, de lo contrario la información resultante estará sesgada y, además de no acercarnos a la verdad de manera más precisa, enfrentaremos siempre la posibilidad de una réplica por parte de quienes fueron omitidos.
Es cierto, no estamos frente a un caso de dicha índole, pero existen similitudes entre el buen ejercicio periodístico, la manera en que se acerca a una verdad, y la exposición de testimonios históricos, pues si conocemos lo que dijeron los unos sobre determinado acontecimiento, resulta necesario saber lo que dijeron los otros sobre el mismo, si se quiere estar más cerca de ese codiciado ideal de veracidad.

En el caso particular que nos atañe, hacemos uso de testimonios de oficiales franceses del cuerpo expedicionario intervencionista en México, emitidos durante el periodo que va de 1862 a 1867, los cuales fueron “reconstruidos a través de sus escritos espontáneos inmediatos, como sus cartas a sus amigos y parientes, sus diarios […], sus informes quincenales […], sus memorias”,[23] para confrontarlos con las cartas que envía “El Nigromante”, Ignacio Ramírez, a Guillermo Prieto y a Ignacio Manuel Altamirano durante ese mismo periodo, así como con las relaciones históricas que hace éste último acerca del periodo comprendido entre 1854 y 1867,[24] y la Historiografía sobre el imperio de Maximiliano,[25] autoría de Martín Quirarte.
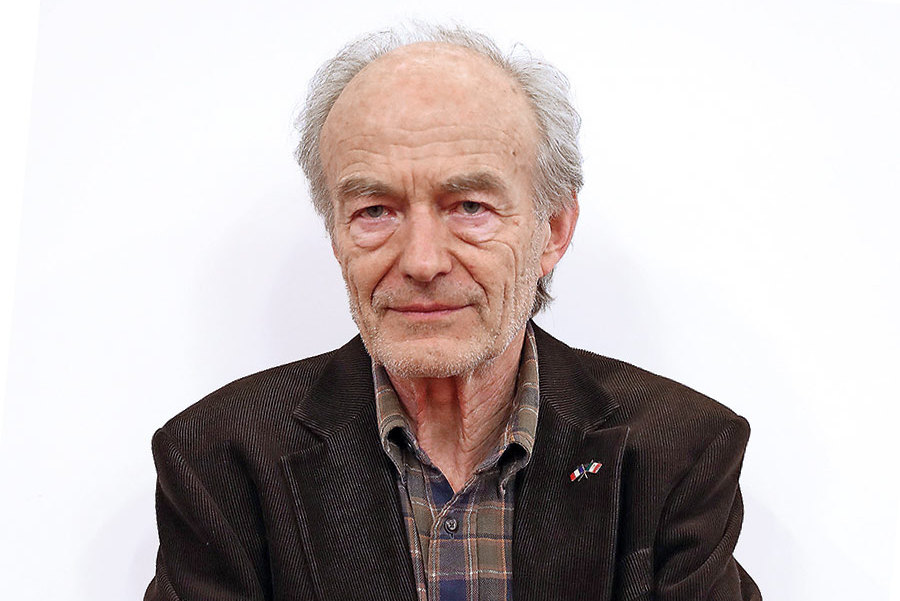
El objetivo es comparar las visiones de nacionales y extranjeros sobre los mismos tópicos, para obtener así una mirada más amplia acerca de la intervención francesa y sus participantes. Los temas han sido trazados antes por Jean Meyer en México en un espejo[26] –el paisaje, el país y los paisanos, la mujer, iglesia y religión, el soldado mexicano–, y nuestra labor será encontrar, para confrontarlos y trazar tanto diferencias como similitudes, esos mismos aspectos en los trabajos de Ramírez y Altamirano, añadiendo además la imagen que tienen los mexicanos de los franceses, aspecto no considerado por Meyer.
Testimonios mexicanos y franceses
El paisaje
De los textos elegidos como testimonios mexicanos en este ámbito, sólo el de El Nigromante se refiere al paisaje. Esto quizá se debe a que, al igual que la correspondencia de los soldados franceses, es escrito en el mismo momento que los hechos ocurrían, mientras llevaba a cabo largos viajes terrestres y acampaba con las estrellas como techo; en cambio, Altamirano aborda el tema, la intervención, años más tarde, en el cómodo encierro del escritorio.
Ignacio Ramírez había emprendido, junto a un grupo de más de cien personas, una retirada hacia el norte, en su caso para llegar “hasta la Alta California”[27] y dejar atrás el peligro de la guerra. Durante el verano de 1863, desde la sierra que une a Durango y Sinaloa, escribe sobre “peñascos caprichosos [y] pequeñas barrancas con sus coquetas fuentecillas”, [28] así como de “extensas arboledas” [29] y “flores admirables, no por su tamaño sino por su multitud y por la variedad de sus colores”.[30] Pero al arribar a Sinaloa, el clima lo abruma y no puede evitar escribir que aquello “es un horno”.[31]

Las referencias de Ramírez obedecen tanto a un intento de aportación de índole geográfica, como a una descripción estética motivada por el asombro. Una vez en Mazatlán, describe:
“Al occidente se levantan cerros escarpados; el primero descubre una caverna donde las olas se esconden, dejando a la puerta su velo de espuma; el segundo está coronado por el observatorio del vigía. Al oriente, se levanta la isla en cuyo regazo el Dios de las hortalizas derrama sus tesoros. Al sur se levantan pequeños islotes; y al norte, la ciudad desciende del cerro de la Nevería”.[32]
En febrero del 65, El Nigromante se encuentra en Mulegé. Se refiere a la península de Baja California, por su condición de soledad y olvido, como “el ermitaño de los mares”,[33] y practica aquí un enfoque que repite cuando se encuentra en Sonora, el de exaltar los recursos explotables, sobre todo mineros, que tiene a disposición la zona, aunque se lamenta por cómo son desperdiciados. “En el centro y al norte de la Península”, [34] le escribe a Prieto, “encontrarás cobre que hasta ahora muy poco se costea; azufre que no permite exploradores, por no presentar agua potable en sus inmediaciones; mármol, que nadie compra; y otras riquezas”.[35]

Por otro lado, la admiración de la flora y fauna mexicana es común denominador entre los soldados del ejército franco, conformado, además de por galos, por belgas, austriacos y africanos. En marzo del 63, el capitán Adolphe Fabre, en una carta dirigida a sus familiares, dice:
“Cuando uno se adelanta sobre la meseta del Anáhuac el país se vuelve más y más hermoso y hace olvidar la tristeza y la desolación de Palmar y de la Canadá […], pero lo que cautiva la vista y vuelve el paisaje tan atractivo, es el horizonte sin límites que va hasta el Pacífico, son los picos nevados que se levantan en medio de una rica campiña, bajo un cielo de una perfecta limpidez […] Sin duda no hay espectáculo más impresionante en todo el mundo […] Entiendo cómo, al contemplar las maravillas prodigadas con tanta profusión por el Creador en este país, el alma sea vivamente impresionada y el espíritu pierde de su escepticismo”.[36]
Las últimas palabras del capitán son particularmente significativas, pues evidencia el proceso ideológico por el que pasaban los franceses. Cuando habla del “Creador”, denota sin duda una inclinación religiosa, pero no tarda en interponer la razón, aunque vencida, al explicar que el paisaje causa en el espíritu la pérdida del “escepticismo”, condición ésta, la desconfianza ante lo que no puede ser probado y medido, como el pasmo provocado por la belleza, preponderante luego de las teorías positivistas de Auguste Comte en el siglo dieciocho.
El coronel Adrián de Tucé es otro ejemplo de la impresión que arrobó a los invasores al internarse en México. “En plena carrera detrás del liberal [Nicolás] Régules”, [37] escribe: “¡jamás he visto algo tan hermoso! De no encontrarse tan lejos, sería una felicidad vivir en semejante país!”.[38] Lo mismo piensa el teniente J. Rafelis de Saint Sauveur, quien se dice “fascinado por la belleza del paisaje tropical”.[39]
Finalmente, el general de caballería François Charles du Barail, se extiende haciendo comparaciones con Europa y refiriéndose a la variedad de aves que es posible observar en el Mar Chapalico, estado de Jalisco:
“Nuestros ojos paseaban por una multitud de granjas y pueblos rodeados de plantaciones, escondidos debajo de la vegetación; y el sol, cuyo globo deslumbrante planeaba sobre tantas riquezas, tanta fecundidad, hacía centellar a lo lejos, los espejos de los cinco grandes lagos que rodean a México […] Duré más de una hora, una hora inolvidable, una de esas horas cuya embriaguez paga del cansancio de toda una campaña y explica la atracción del oficio militar; duré, perdido en mis admiraciones, mis reflexiones, mis sueños […] Suiza no ofrece nada tan hermoso como ese inmenso mantel de agua clara, adormecida sobre el altiplano, circunscrita a distancia por cerros artísticamente cincelados que le proporcionan un marco maravilloso. El lago es el cuartel general de una cantidad prodigiosa de pájaros de todas especies y tamaños, desde el pato silvestre hasta los flamingos y las garzas mayores”.[40]
El país y los paisanos
En este apartado, Altamirano muestra cómo el ambiente social y político de la nación se divide de forma clara en dos bandos: liberales, grupo al que pertenece y que lucha por el establecimiento de una república laica; y los conservadores, aquellos empeñados en establecer una monarquía, con la iglesia católica como mano derecha. En este sentido, los liberales, en Altamirano, siempre encontrarán comentarios positivos, mientras que en los miembros del partido conservador se ven depositados los peores atributos.

Cuando se refiere al presidente Benito Juárez y a cómo enfrentó la invasión francesa, encumbra sus decisiones, comparándolas con las de gobernantes anteriores, para mostrar que gracias a la patriótica postura del mandatario oaxaqueño, así como a la bravura de los de su bando, México se defendió con éxito.
“El gobierno de Juárez no procedía en la invasión francesa como procedieron el gobierno de Santa Anna y el que le sucedió, en 1847, en la invasión americana, desalentándose con la victoria del enemigo extranjero y abandonando cobardemente el país, como aquel general, o abriendo negociaciones humillantes, como los gobernadores de Querétaro, sino que fuerte con la conciencia de sus derechos, y apoyado en el espíritu de dignidad nacional en que abundaba el partido liberal dominante, organizaba la defensa por todas partes, proponiéndose disputar el territorio nacional palmo a palmo”.[41]
En cambio, en los partidarios de la corona observa un “espíritu atrasado”[42] y un “carácter estrecho y mezquino”,[43] mismo que alimenta sus “pretensiones soberbias”.[44] Es debido a ello, explica, que los franceses encontraron no poca ayuda para acabar con los logros republicanos. Cuando el general Frédéric Forey arribó con sus tropas a Ciudad de México, “inmediatamente contó con empleados de administración y con agentes de toda clase reclutados entre los antiguos políticos centralistas, santanistas, los ricos y los clericales”.[45] En tales condiciones, “aquellas castas privilegiadas y aristocráticas de México, con el auxilio de las armas extranjeras, se hallan en posición de luchar con el elemento popular y liberal, su eterno enemigo”.[46]
A Ignacio Ramírez, en su caso, se le lee desencantado, escéptico. Hacia 1863 escribe a Guillermo Prieto que entre la gente que lo acompaña “hay pocas aspiraciones al heroísmo”,[47] así como en muchos mexicanos que conoció durante su travesía norteña; y, para el año siguiente, ante la “nueva fuga” [48] improvisada del presidente, a su juicio “ya no tenemos gobierno nacional”.[49] Y es que en México hay “muchos que quieren mandar”,[50] anota, pero pocos que garanticen “una formal pelea” [51] al enemigo.

Asimismo, El Nigromante refiere en diversas ocasiones la falta de carácter de algunos mexicanos. De manera especial, se enfoca en los habitantes del Golfo de California y la península que lo delinea. Manifiesta que existe una apremiante necesidad de progreso, de aprovechamiento de los recursos naturales del lugar, particularmente en Sonora, Sinaloa y Baja California, sin embargo, lamenta que, al parecer, en esos lares “la vida [y] la esperanza viene de las naciones extranjeras”. [52] Para 1865, apunta que “en torno del Golfo apenas existirán trescientos mil habitantes; [y sólo] una tercera parte de éstos conocerán el mar; y no llegarán a diez mil los que se embarcan: [así que], por lo general, el Golfo es un tesoro inútil para estas gentes”.[53] De tal forma, que para alcanzar el desarrollo, dice, no se puede confiar en los lugareños sino que deben considerarse medidas extraordinarias: “la invasión norteamericana, la compra de buenos terrenos por las autoridades, [o] la construcción de puertos”.[54]

Los franceses se percatan rápidamente de esa profunda división que zanja a los mexicanos, distinguiendo en la clase política y militar, al igual que en españoles y criollos, el cáncer que los carcome. A diferencia de los nativos, en quienes descubren las mejores cualidades humanas, considerando que de esa raza deben valerse para reconstruir aquel país desvencijado que invaden, que intentan rescatar. Apenas al desembarcar en el puerto de Veracruz, año 1862, el capitán Adolphe Fabre hace sus primeras anotaciones, las cuales exhiben ya esa mirada crítica.
“A la vista de aquella bella ciudad destartalada, entiendo la decadencia próxima a la muerte de una sociedad que no tiene ni la sombra de un sentido moral, desconoce la frontera entre el bien y el mal y hace que digan de ella: ‘en principio, no hay México sino canallas; la única diferencia es que unos lo son más que otros’ […] Un país por regenerar y rehacer de la base a la cima […] La población indígena, la que desciende de la vieja raza de los aztecas, es muy interesante de observar […] Esos infelices sometidos a una verdadera esclavitud por la raza conquistadora y víctimas de todos los partidos”. [55]
El general Auguste Brincourt, en 1863, dirige una misiva al capitán Tordeux, donde describe la situación del sistema político y administrativo mexicano, y en sus disertaciones atina en retratar un cuadro que ciento cincuenta años más tarde, parece que no pierde vigencia.
“Las autoridades están compuestas de hombres enérgicos que roban y hombres honorables que no tienen energía. La justicia se vende, la protección se compra. En todas partes, hermosas promesas que no se cumplen en ningún lado. Las poblaciones piden armas para defenderse y cuando el enemigo se presenta huyen. Los distritos siempre piden dinero y nunca dan, los recolectores de impuestos cobran su sueldo y nada para el gobierno. El comercio no vive sino de contrabando, la industria es casi nula y la agricultura arruinada. Los baches son más anchos que las carreteras, los puentes se caen de viejo, las canalizaciones son rotas, los bueyes de labor se los comen y los caballos se mueren de flacos”.[56]
Comparando Francia con México, el segundo ostenta siglos de retraso, y así lo deja ver el teniente Remington al situar al país que invade en la Edad Media, “con sus monjes y pordioseros, sus pobres escolapios, sus oficiales de ventura, sus mercenarios indisciplinados […], sus leprosos, sus mujeres de la pachanga […]; la Edad Media de la espoliación teocrática y feudal, de los odios patrióticos y religiosos, de la guerra y de la ferocidad, de la miseria y del ocio, de la horca, del robo”.[57]
Las coincidencias al apuntar los grandes defectos de México y sus habitantes, como vemos, no son pocas, pero si hay una constante en tales consideraciones es definitivamente la utilización del calificativo “anarquía”. En este país de América, no dudan en insistir los invasores, la regla primordial es la falta de reglas. El capitán Henri Rivière escribe:
“El rasgo principal de la existencia política mexicana es la anarquía. Desde tiempo inmemorial, se vive del desorden, de la competición entre generales, entre jefes de pandillas, de la rivalidad entre provincias, entre ciudades. La conclusión, la rapiña, las exacciones son hechos normales, aceptados, etiquetados con palabras casi honestas […] La población mexicana, cuando se trata de administración, no tiene la noción del bien y del mal […] A lo mejor, el equilibrio moral no se puede restablecer en naturalezas pervertidas, sino por el terror, que no por la persuasión”.[58]

La visión del general du Barail, notamos por último, es muy similar a la de Rivière, y desde la capital de Jalisco, en el 64, escribe una carta donde discurre sobre la desfavorable disposición de los poblados mexicanos en el territorio, concluyendo que incluso esa característica tiene explicación en la anarquía.
“Alrededor de Guadalajara, en un radio de una legua, hay jardines, huertas, sembradíos, y después, nada, el desierto. Es algo muy impresionante en México. Uno camina por una campiña totalmente abandonada, sólo unos caminos generalmente deteriorados atestan el paso del hombre. Ni casas, ni pueblos, ni cultivos. Y, de repente, uno se encuentra, sin el menor anuncio, ciudades de cincuenta, sesenta mil almas […], una ciudad en medio del desierto […] Esos es, claro, el resultado de la anarquía que ha devorado tanto aquel país. Las ciudades eran un refugio contra el bandolerismo, contra las gavillas”. [59]
La mujer
La belleza prodigiosa de las mexicanas destaca en lo escrito por nacionales y extranjeros, pero al momento de profundizar en su rol social se perfilan diferencias notables. El Nigromante no niega la hermosura de las “mazatlecas”,[60] sin embargo también las critica cuando señala que “todas las muchachas de algún viso en Mazatlán se creen destinadas a algún comerciante extranjero”,[61] desdeñando entonces a los mexicanos.
La observación más relevante la hace tomando la voz de “una sonorense”,[62] para hacer notar que el sistema representativo de gobierno en realidad no toma en cuenta a la población, sus representados, y mucho menos a las mujeres. Incluso, acusa, el sistema que propone el invasor, Maximiliano, es más incluyente que el de la república.
“No sé si ustedes han llegado a realizar ese famoso sistema representativo; pero lo creo imposible en Sonora; y no porque falten representantes, sino porque en ninguna Constitución están reconocidos los que aquí representan a los demás. Dígame usted, mi vida, ¿En qué ley ha visto usted que se haga la proclamación siguiente? En Sonora, Gándara representa a sus parientes; Tánori a la mitad de Guaymas; el cacique del Yaqui a los yaquis, y la mayor parte de las muchachas a sus novios […] No puedo menos de manifestar a usted que acaso toleraría yo tal sistema representativo, si las mujeres pudiésemos figurar como representantes […] ¿Qué hacen ustedes que no esté a mi alcance? […] El austriaco también representa a la nación, pero a su modo; divide el poder con su esposa, y mientras ella le viva, le alumbrará una favorable estrella: las damas de honor están así tan cerca del poder como sus maridos”.[63]
Los franceses, tal vez porque sus reflexiones se limitan a una somera primera impresión o porque son todos individuos del siglo diecinueve, no ven en la mujer mexicana más que belleza y suntuosidad, así como cualidades procreativas y de crianza. En 1863, el capitán Blanchot escribe que “el tipo de mujer de la capital [le] parece absolutamente notable”,[64] además de “muy coqueta”[65] y presta a “lucir su ropa”.[66] El capitán Jules Bochet, dice que “las mujeres son, en la ciudad de México, de una belleza fuera de lo común”. [67]
El 1 de julio de ese mismo año, el Fabre se extiende en un análisis de las mexicanas, y aunque las encuentra “bellas de verdad”,[68] lamenta que oculten su rostro debajo de gruesas capas de blanco polvo de arroz, probablemente intentando cubrir su piel trigueña y no pálida, como la tez sus iguales europeas.

“El gran baile del Teatro Nacional fue completamente exitoso. La élite de la sociedad vino y más de 3,000 personas se apretaban en el amplio salón […] La mayoría de las mujeres mexicanas son bellas de verdad, su cabellera negra es notablemente abundante, sus ojos grandes y vivos, su tez de un blanco mate, su pecho de un desarrollo prometedor; la boca sola, un poco grande, deja algo que desear. Pero, ¡o desgracia! (sic), ese sexo encantador no se satisface con sus encantos naturales y, para aumentar su seducción, comete el error de pintarse la cara de manera lamentable. Se abusa de manera inmoderada del polvo de arroz y de la pintura. Las modas son enteramente francesas y por lo demás las mexicanas visten con una desenvoltura más que atractiva”.[69]
Quien realiza reflexiones un tanto diferentes es el jefe de batallón Frederic Hocédé, pues se interesa por la manera en que las mexicanas conviven con sus familias, y señala que incluso en su país aquella armonía es vista escasamente. Es un 4 de marzo de 1864, la operación francesa parece que acabará bien, en el Castillo de Chapultepec se ofrecen comidas y bailes,[70] y Hocédé apunta: “pocas veces he visto en Francia tan gran número de bellas personas, divirtiéndose con tanta sencillez y con tanta alegría. Las mexicanas tienen para mí una calidad, la primera de todas, la de tener una cantidad considerable de niños que son encantadores. Todo ese mundo grita, canta en el sol, es alegre y feliz, realmente es una felicidad ver esas familias”.[71]
Iglesia y religión
Es posible que por tratarse de liberales que vivían un airado enfrentamiento con su contraparte conservadora, Ramírez y Altamirano no hagan muchas alusiones al tema religioso, no obstante, las menciones que destacan sirven para tratar de entender su postura al respecto. El Nigromante, cuando se encuentra en California, menos de veinte años después de ser tomado por Estados Unidos, ve en aquellas tierras que “el hijo, la mujer, el descubrimiento, la máquina, el libro, el santuario, el dios, valen algo en cuanto tienen curso en el comercio”,[72] dejándonos entender que, al menos para él, como mexicano, la religión era tan mundana como cualquier otra cosa, y tan propensa a la corrupción del dinero como lo son los negocios. Altamirano, desde su trinchera, se esfuerza en recordar que “el alto clero apoyó sin reserva la invasión francesa y [que], desde los púlpitos, saludó al general francés como un salvador”.[73]

Martín Quirarte, a diferencia, con más de un siglo de distancia y un entendimiento distinto de la historia, explica que en esos momentos, “para la mayor parte de los conservadores honestos […], el respeto a las libertades no era incompatible con sus principios políticos, [pues] sólo se rebelaban contra le libertad religiosa”.[74] Uno de los conservadores más reconocidos era Gutiérrez de Estrada, recuerda, quien, dice, trabajó “con una constancia sin desmayo para tratar de lograr el apoyo de países que estuvieran dispuestos a crear en México un sistema monárquico”,[75] firme a su visión ideal del orden. “Dos cosas fueron desde entonces su obsesión”,[76] indica, “el peligro norteamericano y el temor de que México fuera descatolizado”.[77]
La milicia francesa encuentra en la institución religiosa mexicana vicios tan graves como los del político. El coronel Claude Manèque, por ejemplo, escribe en sus notas que “el clero mexicano no es una escuela, ni un ejemplo de moralidad”;[78] mientras que el general Brincourt reniega de que el arzobispo despache “en la regencia”,[79] ya que es como un “lobo en el corral”.[80]
Desde Tacubaya, el 8 de febrero del 63, el capitán Rodolphe Mowat escribe que el clero “mantiene al pueblo en un estado de embrutecimiento y de degradación tal, que la civilización parece serle prohibida para siempre. Los sacerdotes nos odian”,[81] sostiene, “y excitan a la gente a no ver en nosotros sino conquistadores cuya dominación no deben sufrir”.[82]
Para acabar, el capitán Agustín Frelaut, contrasta la clerecía mexicana con la francesa, demostrando que el despecho de los franceses no es hacia la religión católica, pues en su país la abrazan, sino a la práctica malsana de los criollos y españoles que la dirigen en la tierra invadida.
“Aquí, como en todas las ciudades en las cuales he quedado en este país, tuve la oportunidad de ver de cerca un clero mexicano que vale más no conocer.
Entre el clero francés y el mexicano hay tanto parecido como entre un vaso de agua limpia y una botella de tinta, entre hombres cultos y hombres ignorantes, entre hombres morales y los que no lo son, entre sacerdotes y comerciantes; claro, hay excepciones pero no son muchas y se trata especialmente del alto clero”. [83]
El soldado mexicano
Al observar su propio cuerpo castrense, los mexicanos coinciden en lamentarse por ser una fuerza improvisada y raquítica, en materia armamentista y en cuanto a cantidad de elementos. Aun así, la valentía de algunos en el frente de batalla no se esconde. Ramírez le dirá a Prieto desde Mazatlán, en agosto del 63, “no tenemos ejército nacional ni permanente”,[84] y para febrero del 65, en Guaymas, le confiesa que algunas tropas nacionales que se baten por esos lares no son gran cosa además de “un puñado de hombres”,[85] “un grupo de entusiastas ciudadanos sin un jefe reconocido”.[86]
Pero hay una figura que destaca Ramírez, presentándolo como el prohombre militar mexicano: Antonio Rosales. Este oriundo de Zacatecas había combatido a los norteamericanos dos décadas atrás, y ahora, les hacía frente a los invasores europeos.

“Rosales posee la elocuencia militar; breves palabras, pero inflamadas; y órdenes dictadas por el acierto. Embosca dos de las pequeñas piezas que llevaba, apoyándolas con unos piquetes; deja cien hombres de reserva en el centro del poblado, y se adelanta por el camino, llevando doscientos hombres para provocar el combate.
Los franceses no dormían; resisten, se organizan, se precipitan, arrollan a rosales, cantan victoria; entonces la muerte los asalta por los flancos; Rosales recoge su reserva; los invasores se contienen, vacilan, se ven diezmados, y retroceden”. [87]
Altamirano también advierte “un pequeño ejército” [88] formado con los restos de regimientos vencidos “y con fuerzas irregulares”,[89] pero, conociendo el desenlace de los acontecimientos, provee incluso a las derrotas de un sentido magnificente, como eventos necesarios en el destino para la consolidación final del México liberal. Sobre la toma de Puebla en 1863, describe que “la plaza se defendió vigorosamente por espacio de dos meses y sufrió todos los horrores de una incomunicación completa, pues el ejército del centro, a las órdenes de Comonfort, fue derrotado en San Lorenzo al tratar de introducir un convoy para los sitiados”.[90]
Al igual que su amigo Ignacio Ramírez, Manuel Altamirano enaltece a Rosales, llamándolo “el bravo general”,[91] y narra cómo después de vencer al ejército francés en Sinaloa, cae ante sus disparos más al norte, en Álamos, Sonora.
Por otra parte, el primer contacto que tienen los franceses con soldados mexicanos es con la tropa de Leonardo Márquez, conservador y aliado suyo. El capitán Fabre escribe que se encontró frente a “una reunión de bandidos andrajosos”,[92] y no se detiene para decir que le “indigna”[93] verse acoplado “con tales canallas”,[94] pero acepta aquello como “un escalón […] para lograr la anexión de México”.[95]
Tiempo después, en cambio, distinguen el papel del ejército liberal, y antes de dejar el país califican positivamente a Benito Juárez y sus aliados. El médico mayor Jules Aronssohn, cuando habla del sitio en Puebla, dice que los franceses se admiraron “de la fuerza de los trabajos de defensa”,[96] aceptando que en realidad “el hambre rindió la plaza”.[97] En el mismo tenor, el teniente coronel Henri Loizillon, para el año 1864, cuenta que “todos los oficiales admiran ‘el estoicismo soberbio (de los mexicanos) frente a la muerte’”.[98]
Al final de la guerra, Manèque expresa sus dudas sobre el porvenir del ejército mexicano liberal, pues aquello le parece una confusión entre “el servicio público y la fortuna personal”,[99] toda vez que “los oficiales no son verdaderos soldados […], son propietarios de sus cuerpos; [y] la tropa no es mejor, [asegura], formada a base de leva y de la incorporación de los vencidos”.[100] El reconocimiento de los franceses hacia los mexicanos que defendieron la república es amplio, Aronssohn dice: “alabo a Juárez, y es que tenemos con nosotros únicamente a la canalla gente que todos los mexicanos llaman traidores”.[101]
Los franceses
Jean Meyer se ocupa únicamente de la imagen que los militares franceses tenían sobre los mexicanos, pues se enfoca sólo en el estudio de su correspondencia, pero gracias a los textos del Nigromante y de Altamirano podemos aproximarnos a la visión que tenían, como mexicanos, de los invasores.
Ramírez ve que para 1863 los mexicanos notan que los franceses se pasean por su país sintiéndose confiados, considerando que su invasión es “inminente”.[102] Altamirano, por su lado, compara aquel capítulo nacional con la invasión norteamericana, y concluye que la europea fue más peligrosa, tomando en cuenta que “el gobierno francés no sólo amenazaba a la nación con todo su poder, sino que auxiliado por el partido conservador mexicano, que había hecho causa común con él, trató inmediatamente de establecer en México un gobierno para oponerlo al republicano, sosteniéndolo con las bayonetas”.[103]

Altamirano considera que los juaristas combatieron un “ejército de franceses y de traidores”,[104] empero, al referirse a Maximiliano de Habsburgo, nombrado emperador de México entre 1863 y 1867, lo refiere como “el pobre príncipe”,[105] un hombre engañado por los conservadores mexicanos y traicionado por los suyos. “El príncipe austriaco, aunque hijo de una casa que se ha señalado siempre por su carácter autoritario y absolutista”,[106] muestra, “profesaba ideas moderadas en política, de las que ya había dado prueba gobernando el reino lombardo-veneto”,[107] lo que provocó la ira de la iglesia y la clase aristocrática mexicana, quienes lo abandonaron durante la mayor parte de su estancia. Después, expone, ni la intervención de la “inteligente y activa”[108] archiduquesa Carlota ante Napoleón fue suficiente para que más tropas y recursos económicos se destinaran al nuevo imperio de su esposo, dejándolo morir en Querétaro un 19 de junio de 1867, luego de la derrota y un juicio donde se resolvió que fuese fusilado.
El espejo doble
Al colocar unos frente a otros los testimonios de nacionales y extranjeros se genera un efecto de reflejo duplicado, de ahí el espejo doble. El primer reflejo es aquel donde, como mexicanos, nos observamos al leer las epístolas de los extraños, y notamos que al cabo de siglos, en buena medida, seguimos siendo los mismos: mezcla de vileza y candor, indiferencia y heroísmo, patriotismo y corrupción. Ese mismo primer reflejo manifiesta también la imagen de los franceses desde la visión mexicana. Los galos, pueden leerse en las letras de El Nigromante y Altamirano, saber cómo los mexicanos vieron en ellos una seguridad altiva, y cómo la civilización y el progreso, según aquella Francia, podía imponerse a fuerza de fusiles.
Pero existe un segundo reflejo, uno más difícil de ver. Aparece cuando se describe al otro, pues al hacerlo no únicamente se habla de lo desconocido, sino que para delimitarlo y entenderlo se parte de uno mismo. De esta manera, lo que no soy es necesariamente lo otro, y en eso otro que no soy, en mi manera de acercarme desde mi propio bagaje, mi propia tradición, se dibuja, como en el negativo de una fotografía, mi propia forma. Por eso, cuando los franceses observan un paisaje prometedor, mujeres bellas y nativos virtuosos, están calificando parte de lo que casi consideran ya su país, justificando de manera inconsciente la intervención, y lo único negativo que ven en México es precisamente eso contra lo que combaten: el mestizo bárbaro, aquel que antes intentó la misma empresa que ellos pero hoy debe ser descalificado para superarlo y dominar lo que le pertenecía. Igualmente, cuando los mexicanos ven en los franceses una gran amenaza, lo que descifran es su propia debilidad, que frente al espejo de la poderosa Francia son una nación débil; y cuando catalogan de traidores a quienes apoyan a Napoleón, frente a ellos se desmorona un proyecto de nación con el que sueñan, pero no todos avalan.
De esta manera, vemos que los testimonios pueden leerse y estudiarse desde al menos dos vertientes: la de lo referido, concentrándose en lo que se dice, por ejemplo, del mexicano en las cartas de los militares franceses, o de los franceses en los textos mexicanos; así como desde el referente, poniendo atención, en un caso, en la manera que los franceses describen al mexicano, para así saber qué dice de ellos la forma en que descifran el mundo, o, en el otro caso, analizando lo escrito por mexicanos sobre los franceses, a fin de conocernos cuando estudiamos al forastero.
Bibliografía
Altamirano, Ignacio Manuel, “De 1854 a 1867”, en Obras Completas II. Obras Históricas, México, SEP, 1986.
Gali Boadella, Monserrat, “Lo francés en las pequeñas cosas: la penetración del gusto francés en la vida cotidiana”, en Javier Pérez Siller y Chantal Cramaussel, coordinadores, México Francia: memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX, Volumen II, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de Michoacán CEMCA, 1993.
Meyer, Jean, “México en un espejo: testimonio de los franceses de la intervención (1862-1867)”, en Javier Pérez Siller y Chantal Cramaussel, coordinadores, México Francia: memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX, Volumen II, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de Michoacán CEMCA, 1993.
Quirarte, Martín, Historiografía sobre el imperio de Maximiliano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.
Ramírez, Ignacio, “Cartas del Nigromante a Fidel”, en Obras Completas III. Discursos, cartas, documentos, estudios, México, Centro de Investigaciones Científicas Jorge L. Tamayo, 1999.
Suárez Argüello, Ana
Rosa, “Los intereses de Jecker en Sonora”, en Estudios de historia moderna y contemporánea de México, Universidad
Nacional Autónoma de México, volumen 9, 1983.
[1] Martín Quirarte, Historiografía sobre el imperio de Maximiliano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 11.
[2] Idem.
[3] Ibid., p. 16.
[4] Ibid., p. 15.
[5] Ibid., pp. 12-13.
[6] Ibid., p. 14.
[7] Ibid., p. 16.
[8] Ignacio Manuel Altamirano, “De 1854 a 1867”, en Obras Completas II. Obras Históricas, México, SEP, 1986, p. 68.
[9] Idem.
[10] Ana Rosa Suárez Argüello, “Los intereses de Jecker en Sonora”, en Estudios de historia moderna y contemporánea de México, Universidad Nacional Autónoma de México, volumen 9, 1983, pp. 22-23.
[11] Altamirano, op. cit., p. 64.
[12] Ibid., p. 67.
[13] Ibid., p. 68.
[14] Ibid., p. 62.
[15] Martín Quirarte, op. cit., p. 26.
[16] Ibid., p. 29.
[17] Idem.
[18] Idem.
[19] Monserrat Gali Boadella, “Lo francés en las pequeñas cosas: la penetración del gusto francés en la vida cotidiana”, en Javier Pérez Siller y Chantal Cramaussel, coordinadores, México Francia: memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX, Volumen II, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de Michoacán CEMCA, 1993, p. 400.
[20] Idem.
[21] Altamirano, op. cit., pp. 72-73.
[22] Ibid., pp. 73-74.
[23] Jean Meyer, “México en un espejo: testimonio de los franceses de la intervención (1862-1867)”, en Javier Pérez Siller y Chantal Cramaussel, coordinadores, México Francia: memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX, Volumen II, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de Michoacán CEMCA, 1993, p. 40.
[24] Altamirano, op. cit.
[25] Quirarte, op. cit.
[26] Jean Meyer, “México en un espejo: testimonio de los franceses de la intervención (1862-1867)”, en Javier Pérez Siller y Chantal Cramaussel, op. cit.
[27] Ignacio Ramírez, “Cartas del Nigromante a Fidel”, en Obras Completas III. Discursos, cartas, documentos, estudios, México, Centro de Investigaciones Científicas Jorge L. Tamayo, 1999, p. 115.
[28] Ibid., pp. 116-117.
[29] Idem.
[30] Idem.
[31] Ibid., p. 117.
[32] Ibid., p. 118.
[33] Ibid., p. 139.
[34] Ibid., p. 141.
[35] Idem.
[36] Meyer, op. cit., p. 44.
[37] Ibid., p. 43.
[38] Idem.
[39] Idem.
[40] Ibid., pp. 43-44.
[41] Altamirano, op. cit., pp. 75-76.
[42] Ibid., p. 78.
[43] Idem.
[44] Idem.
[45] Ibid., p. 76.
[46] Idem.
[47] Ramírez, op. cit., p. 115.
[48] Idem.
[49] Ibid., p. 123.
[50] Ibid., p. 124.
[51] Idem.
[52] Ibid., p. 149.
[53] Idem.
[54] Ibid., p. 163.
[55] Meyer, op. cit., pp. 48-51.
[56] Ibid., p. 47.
[57] Ibid., p. 48.
[58] Ibid., p. 46.
[59] Ibid., p. 48.
[60] Ramírez, op. cit., p. 125.
[61] Ibid., p. 129.
[62] Ibid., p. 158.
[63] Ibid., pp. 158-159.
[64] Meyer, op. cit., p. 52.
[65] Idem.
[66] Idem.
[67] Idem.
[68] Ibid., p. 53.
[69] Idem.
[70] Altamirano, op. cit., p. 82.
[71] Meyer, op. cit., p. 53.
[72] Ramírez, op. cit., p. 122.
[73] Altamirano, op. cit., p. 76.
[74] Quirarte, op. cit., p. 29.
[75] Ibid., p. 30.
[76] Idem.
[77] Idem.
[78] Meyer, op. cit., p. 55.
[79] Idem.
[80] Idem.
[81] Idem.
[82] Idem.
[83] Idem.
[84] Ramírez, op. cit., p. 115.
[85] Ibid., p. 145.
[86] Ibid., p. 146.
[87] Idem.
[88] Altamirano, op. cit., p. 75.
[89] Idem.
[90] Altamirano, op. cit., p. 74.
[91] Ibid., p. 79.
[92] Meyer, op. cit. p. 57.
[93] Idem.
[94] Idem.
[95] Idem.
[96] Ibid., p. 58.
[97] Idem.
[98] Ibid., p. 59.
[99] Idem.
[100] Idem.
[101] Idem.
[102] Ramírez, op. cit., p. 118.
[103] Altamirano, op. cit., p. 76.
[104] Idem.
[105] Ibid., p. 83.
[106] Ibid., p. 78.
[107] Idem.
[108] Ibid., p. 82.