Por Octavio Escalante
En 1992 conocí a Chuck Norris en la carretera Transpeninsular, en Chametla, en lo que pudo haber sido a la altura de las carnitas el Barajas, las segundas o los almacenes de embutidos Jumabú. No me acuerdo bien. Pero me acuerdo que la ropa que yo llevaba era un pans de cuerpo completo de los Chicago Bulls, blanco con rojo, percudido y –consecuente con ese año y ese estilo– unos L.A. Gear blancos con negro.
Tenía 7 años. Mi papá acababa de cambiar el cascajo de un carro desvielado por una video VHS y se había comprado un gran marquis larguísimo, color whisky. Sus amigos eran de las fuerzas básicas de mecánicos que había en aquel tiempo por la colonia Pueblo Nuevo, el Santuario y la Oaxaca, ya casi cayendo al Manglito. Olor a aceite y gusto por las carreras que ya no conservo, pero que respeto como al gusto por las serpientes.
¿Cómo no iban a gustarme las carreras, teniendo el fondo de la tienda MAS tapizado de pequeños ganchos metálicos de donde colgaban cajitas de plástico transparente y cartón, y dentro un pick up, una camioneta, un mustang, un sand master y un montón de otros Hot Wheels que no sabría nombrar con sinceridad, pero que espero algún lector eche de menos? Pistas hechas en la tierra y esas cosas. Mimado sin duda.

Así que ir a la Baja Mil era consecuencia natural y para el caso de las celebraciones importantes, era casi como la Semana Santa o el grito de Independencia para un niño que no entiende de colonialismo, ni de sincretismo, ni de revisionismo histórico, apenas aprendiendo a ser, rodeado de productos del norte y haciendo suyo el mestizaje de un hot dog con tomate, cebolla y salsa de jalapeño –olor a cebolla por el boulevard J. Mújica a las 8 de la noche.
El caso de que mi breve encuentro con Chuck Norris haya sucedido en la carretera Transpeninsular, a la altura de Chametla, se debe a que ahí se prepara o preparaba la meta de la Baja Mil, y en esa ocasión Chuck Norris había participado en la carrera, como copiloto. Cualquiera que sepa dos cosas de estas competencias se habrá dado cuenta que no fui en verdad un aficionado, y mi padre tampoco. Nos gustaban los reflectores, la luz, la gente reunida, el pretexto y en mi caso el ver llegar al Hot Wheels de tamaño natural.
Para nada de esos niños que conocen a sus héroes, nombre, carro y categorías en las que compiten; pero hay cosas que se te pegan involuntariamente con tanto cambalache de figuras y una de esas eran actores como Chuck Norris, del que sabía yo algo porque a razón de que mi padre acababa de obtener la VHS, recorríamos casi todos los fines de semana los reducidos pasillos de los reducidos videoclubs, donde había toda clase de joyas que hoy en día algunos buscan como material de culto; bastante recicladas ya.
Sin duda La historia sin fin, Gremlins, Krueger, Tortugas Ninja, Cazafantasmas, El narrador de cuentos –del finado John Hurt, quien interpretó a Marlowe en su versión vampírica de Sólo los amantes sobreviven, a quien una teoría atribuye gran parte de la producción de Shakespeare– y duendes por todas partes. Duendes y gente como Chuck Norris.

No recuerdo una sola de sus películas. Pero estoy seguro que vimos muchas; era como querer desquitar el fierro viejo del carro desvielado, y era una figura que estaba ahí en esos años, acaso ya venida a menos de los 70-80 pero consagrada dentro de la gastronomía de fácil digestión. Y repartida por todas partes. Por eso fue fácil reconocerlo al llegar otro de estos monstruos Trophy Truck –¿Robby Gordon, Ivan Stewart?– y verlo salir.
Era de noche, ¿once? Digamos que estábamos frente a unas hipotéticas carnitas el Barajas, todo lleno de ruido, de gente a la orilla, sentados en los cofres de los carros; esperando más ruido de los motorsazos de estos carros. Y las llantas gigantes. Unos reflectores iluminan pavimento y monte.
–¡Mira, flaco. Es el Chuck Norris! –dijo mi papá.
Yo me quedé: Chuck Norris, estaba asombrado y mi papá igual.
–Vamos a que lo conozcas– dijo.– Vamos, ven.
La imagen que tengo es que nos acercamos, en esa escena descrita arriba, me frotó el cabello y me dio la mano, una mano que habría aniquilado ya a no sé cuántos actores representando vietnamitas o iraquíes malvados.
Sin cámara no hay foto.
Unos 25 años después volví a ir a la Baja Mil, a un sitio en un arroyo junto a una rampa, con diez amigos y dos hieleras. Viene el Trophy y se oye venir la muerte.

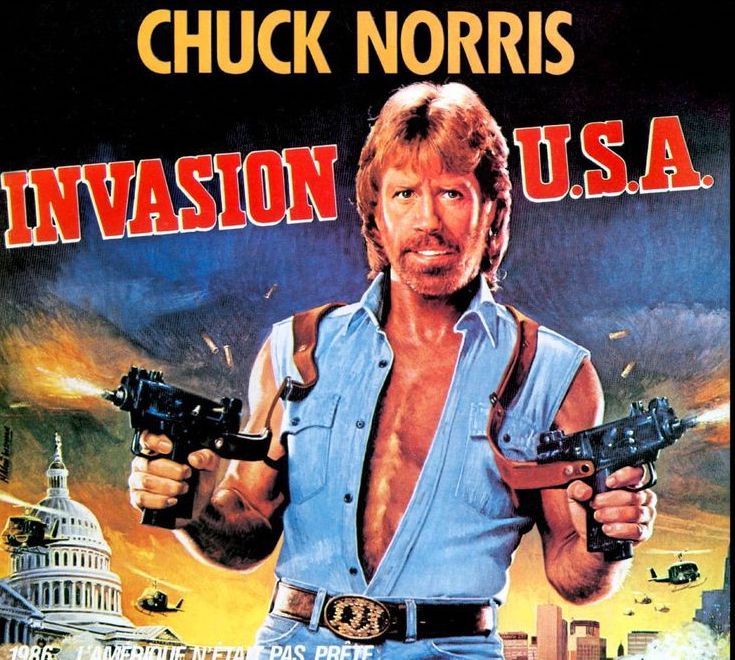
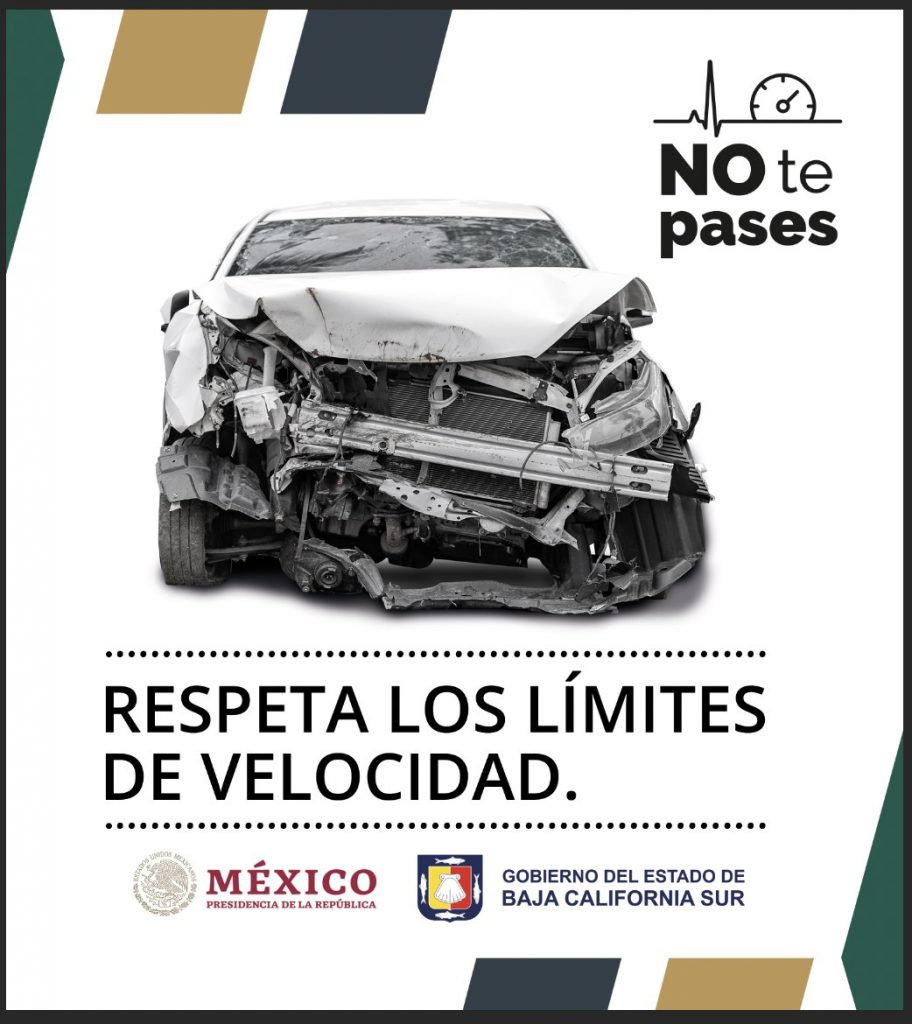





Vote arriba y creo que se puso abajo,de verdad me encantó esta historia creo que le pone nombre a muchas de las cosas por las que yo he pensado o pasado y me sentí identificado con la parte de no ser un verdadero aficionado por qué no conozco bien alos conductores no sus equipos pero tengo sembrado el gusto por la baja mil hasta el tuetano
Me encanta tu relato, parece una amena charla, descriptiva y que me va situando en cada escenario que presentas. le di vote arriba pero se puso abajo, gracias por compartirlo.