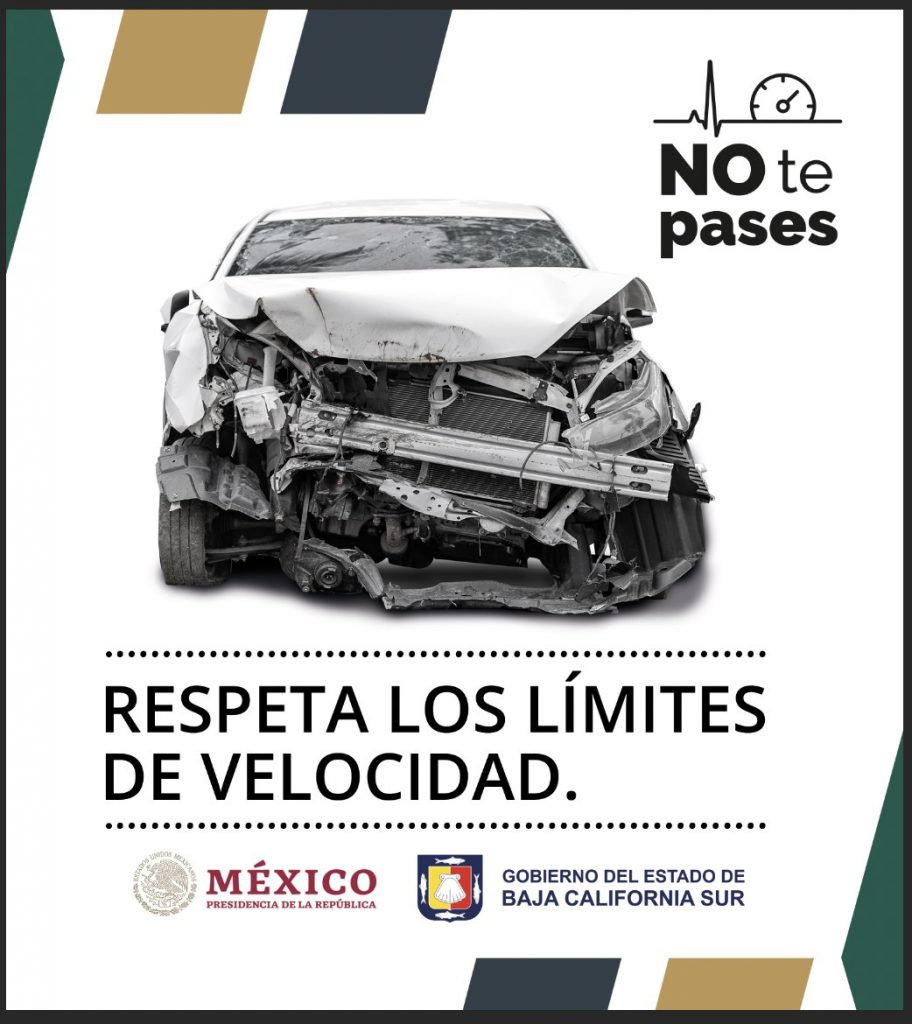Hay hilos que tejen.
Hay historias que guían nuestros pasos
Hay vidas que siembran
Y cosechan esperanzas y defensas.
Hay defensas y esperanzas
Que son hebras de vida,
Hilos que entretejen las historias dignas
Que a nuestros pasos guían.
« Xchel, Pajarito Colibrí »
Nysa Moreno
Allí donde las montañas húmedas y frías de los Altos de Chiapas, en un poblado que huele a humo de leña y maíz recién cocido, San Andrés Sacamch’en de los Pobres… raíz profunda en la tierra Tzotzil, donde las mujeres hablan bajito, pero cargan con la historia del mundo en sus huipiles.
Ramona bordaba hilo por hilo; sus manos pequeñas tomaban la aguja con la misma precisión con que, años después, tomaría la palabra. Ella tejía, en silencio. Siempre en silencio. El mismo silencio que gestó su pensamiento. Nadie le enseñó pensamiento crítico, solito le brotó como cuando brotan las raíces del árbol más inerte. Ella, en silencio, bordaba el pensamiento innato de la insurgencia. Ella, calladita, bordaba Rabia y Resistencia. Por años bordaba, huipil tras huipil, lo que en su mente ahondaba. Ella sigilosa, bordaba la dignidad en llamas.
No sabía leer, no sabía de libros, no sabia de filosofías, ni de teorías sociales, pero bordaba serpientes, lunas, espinas, caminos, geometrías y estrellas. Silenciosa, quietecita, y serena, bordaba lo que vivía: el hambre, las carencias, la tierra herida, su gente dividida, el silencio de las niñas…el dolor de las mujeres. Y también bordaba lo que soñaba: justicia, dignidad, rebeldía con rostro de mujer.
Nadie le enseñó a alzar la voz…La voz le brotó como brotan las mazorcas entre las piedras.
Con su lengua Tzotzil —y más tarde en español, cuando en el EZLN aprendió este idioma, impuesto hace 500 años—, fue hilando comunidad, fuego y memoria.
Era 1993, cuando Ramona a sus treinta pocos años de edad, desde el mundo de los huipiles bordados, se transformó en un bordado de acciones.
Cuando su aguja se volvió palabra.
Cuando los hilos que tejía con su aguja, se volvieron las palabras de las mujeres reprimidas.
Cuando el hupil de la palabra colectiva, se volvió ley.
Un día, sin más, se paró de su silla de bordados, y decidió caminar meses, de comunidad en comunidad, escuchando a las mujeres, no para hablar por ellas, sino para tejer con ellas una nueva forma de decir “vo7otik” —palabra en tzotzil para “nosotras”—.
“vo7otik”, el eco de mujeres indígenas que tejieron dignidad y voz.
Así nació la Ley Revolucionaria de las Mujeres, como un tejido colectivo hecho de rabias antiguas y de rabias encarnadas, y de la dignidad pronunciada después de haber sido muda por mucho tiempo.
Una ley nacida no en escritorios, sino en cocinas de barro y asambleas bajo techos de palma.
Allí se dijo por primera vez, en voz alta:
Que las mujeres podían elegir a sus autoridades, que podian decidir sobre su cuerpo, que tenían derecho a estudiar, a no ser golpeadas, a ser respetadas, a decidir por sus vidas, a ser escuchadas, a luchar.
Ramona no impuso nada. Solo bordó lo que ya ardía en otras. Y en ese acto, dejó de ser solo bordadora de huipiles, para convertirse en tejedora de rebeldía.
Ella bordó el trueno de lo que más tarde se llamó la lucha Zapatista.
La toma de San Cristóbal de las Casas
Y luego llegó el alba de 1994…
El primer día del año, mientras en el país celebraban el Tratado de Libre Comercio como si fuera fiesta, después de la enorme y violenta bandera roja de la modificación al Artículo 27 de la Constitución, Ramona —con pasamontañas y huipil debajo— entraba a San Cristóbal de las Casas. No como quien se esconde en la sombra, sino como la memoria viva del territorio silenciado y saqueado.
Las calles empedradas —que tantas veces la vieron pasar sin nombre ni rostro—, esa mañana la vieron al frente de un ejército de indígenas —unos 2,000 insurgentes—, que ya no pedían permiso para existir.
Tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, mames y zoques; comandantas y comandantes, con sus uniformes del ezetaeleene, tomaron el Palacio Municipal, cuarteles, oficinas del INI…Los bancos fueron ocupados pero no saqueados. En su lugar, se leyó la Primera Declaración de la Selva Lacandona.
Allí estaba Ramona.
Llevaba la voz de muchas.
Llevaba la dignidad tejida en huipil.
Y aunque no dio discursos largos, su sola presencia decía lo necesario:
“Aquí estamos… vo7otik… nosotras… las que ya no bajaremos la mirada.”
En medio del estruendo, ella era el trueno más silencioso, pero imponente en presencia y mirada.
Quien que no grita: retumba. Retumba la rabia, y retumba la tierra. Retumba a un lado del esternón.
Allí donde late el corazón.
El mundo se sacude en la silenciosa presencia y mirada de quien lleva el fuego del huipil dentro.
Allí estaban también las comandantas Susana y Ana María. Los comandantes Tacho, David, Abel, Zebedeo, Moisés, entre otros y otras. Y el vocero Subcomandante Insurgente Marcos. Todas y todos, con sus miradas decididas y corazón de fuego.
Allí, fue leído el manifiesto politico del EZLN como organización insurgente indígena, en nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del EZLN (CCRI-CG).
Se habló por los pueblos. Por las niñas silenciadas y los hombres explotados. Por la tierra robada y la arrebatada vida digna, por las mujeres maltratadas, por la violencia, por el abuso, por la muerte, por la palabra ignorada y el pensamiento censurado. Por quienes se les niega el día. Por las voces borradas. Por las memorias aplastadas. Se pronunció la denuncia al gobierno Federal por traicionar a los pueblos indígenas, en especial tras la reforma del Art. 27 constitucional.
Se hizo un llamado a la insurrección armada para defender los derechos del pueblo mexicano. Allí, se declaró que el EZLN tomaba las armas en nombre de la dignidad, la justicia, la Libertad y la democracia.
“Somos producto de 500 años de lucha” —dijeron— y nunca más se callaron.
No morirá la flor de la palabra
Pero la lucha no se detuvo con la entrada. Después del alzamiento vino lo más difícil:
dialogar con quienes llevaban cinco siglos sin escuchar. Llegaron las palabras. Los tratados. Las mesas largas. Los relojes del poder. Las cámaras. La catedral de San Cristóbal como escenario.
Y frente a todo eso: Ramona. La pequeña mujer tzotzil con pasamontañas, flanqueada por trajes grises y negros, y su hupil rojo en forma de rombos de San Andrés Sacamch’en de los Pobres, —memoria textil del territorio—. No hablaba español. Hablaba tzotzil. En tzotzil se pronunció. Y su voz, traducida, no perdió fuerza.
Porque su lengua no estaba hecha para negociar concesiones, sino para nombrar el mundo desde la tierra, desde la memoria de las abuelas, de los abuelos, desde el dolor que no aparece en las constituciones, pero que habita cada surco de la historia.
Durante los Diálogos de San Andrés —un proceso prolongado que incluyó varias mesas temáticas desde octubre de 1995 hasta febrero de 1996—, el EZLN intentó hablar de lo esencial: tierra, autonomía, vida digna, respeto a los pueblos originarios.
Pero el gobierno federal, arrogante y tramposo, se sentó a escuchar sin escuchar, esperando el desgaste, apostando al cansancio. Sabía que si los acuerdos fracasaban, podría volver a las armas.
Y así ocurrió.
La traición a los Acuerdos de San Andrés no solo fue política: fue histórica, territorial y una afrenta a la dignidad que esos acuerdos representaban.
El EZLN respondió con fuerza, pero no con balas. Respondió con palabra. El 11 de enero de 1996, desde la Selva Lacandona, emitió su Cuarta Declaración:
“No morirá la flor de la palabra,
aunque el rostro que la nombra desaparezca.
Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.”
La cuarta declaración: un manifiesto que denunciaba la traición deliberada del diálogo y convocaba a los pueblos de México y del mundo a una Consulta Nacional por la Paz y la Democracia.
Fue entonces cuando comenzó el viaje más largo. En marzo, dos meses después de la Cuarta Declaración, vino el viaje hacia el centro: la marcha hacia la Ciudad de México. Fue una procesión de la dignidad indígena, que caminó desde los rincones olvidados del país hasta el corazón de su poder.
Miles de mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos, campesinos, campesinas, artesanas, artesanos, estudiantes, maestras, colectivos, pueblos. Desde Chiapas, desde Oaxaca, desde Guerrero, desde Puebla. Desde los Valles Centrales, desde las Sierras, desde las periferias del país y del pensamiento.
Ese viaje —que recorrió geografías y siglos— culminó en la plancha del Zócalo, bajo el cielo de la capital. Llegaron con pancartas, con palabras, con flores, con rebosos, con rabia. Y allí, en medio del Zócalo, frente a miles, Ramona, frente a los micrófonos del Estado. Con su cuerpo enfermo de su digna rabia —pero su alma intacta—. Ella,delegada del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN, subió al templete cubierta con su pasamontañas y su huipil rojo.
Fue laprimera y única vocera Zapatista que habló fuera del territorio rebelde hasta ese momento. Por primera vez, la Comandanta Ramona habló públicamente en la capital del país. Fue una acción histórica y simbólica.
El EZLN decidió colectivamente que la Comandanta Ramona fuera quien hablara en el Zócalo. No el Subcomandante. Ningún comandante. No un hombre armado. Sino una mujer tzotzil, elegida por consenso, no por jerarquía.

Fotografía: Pedro Valtierra
Porque el simbolismo no venía de las armas, sino de haber bordado palabra, tejido lucha y caminado rebeldía. Su palabra no era discurso: era memoria, cuerpo, raíz.
Y aunque estaba enferma, esperando un trasplante de riñón, su sola presencia contenía una fuerza que ninguna metralla habría podido igualar: un cuerpo frágil con la palabra invencible.
Habló en tzotzil. No pidió, exigió. Exigió respeto, justicia, tierra, salud, libertad y dignidad para los pueblos.
«Ta k’usi jich ta jbat ta k’opetik ta jna’an ta jnich’.» —dijo, lo equivalente a “Vengo a hablar por los que no tienen voz”—. Habló por todas. Por todos. Por las mujeres. Por las niñas. Por los pueblos. Por lo que no había sido dicho ni nombrado en 500 años.
El Zócalo entero se quedó en silencio. Porque por fin, en el corazón del país, habló la raíz.
De San Andrés a “Algunas partes del todo”
San Andrés Sacamch’en de los Pobres … ese pueblo que sobrevive a las tormentas y a los tratados…donde el maíz no es solo alimento, sino historia sembrada…donde las mujeres —como Ramona— caminan bajito, pero llevan dentro el trueno… tierra bendita que sembró en sus entrañas a la mujer que sembraría la palabra colectiva, en miras de tirar una flecha directo a la opresión de 500 años… forjando el pensamiento Zapatista.
“In k’ajtal ta ban k’opetik; in k’obetik ta jna maya sintik.”
…ese trueno tejido en silencio se tradujo luego así: “Yo soy la comantanta Ramona… soy el primero de muchos pasos de los zapatistas…”
Y hoy, sucede no otra cosa sino que esos pasos zapatistas se cruzan en el Encuentro de Resistencias y Rebeldías “Algunas partes del todo”. Desde el 3 hasta el 16 de agosto 2025.
No es una reunión: es un tejido viviente.
Es el fuego que Ramona prendió, disipándose en miles de manos que no se conocen, pero que comparten raíz.
Se juntan mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, jóvenas, de lenguas tzoltzil, tzeltal, zoque, mam, tojolobal, chol y castellana. Se juntan geografías, modos, tiempos… se juntan luchas que resistieron, y que resisten. Se juntan como partes para completarse, como bordado que no se entiende por un hilo, sino por todo el tejido que late.
Y ahí, en “Algunas partes del todo”, el legado se dispersa como semilla… y Ramona sigue bordando.
En cada semillero, Ramona sigue bordando.
En silencio borda, el tejido colectivo.
Guardiana y sembradora de la palabra colectiva
ni artículos, sembró leyes, memorias, dignidades y una praxis viva. Su palabra fue semilla de pensamiento crítico, político y colectivo. Fue maestra de comandantas y comandantes.
Tejedora de la autonomía desde el cuerpo, la comunidad y la lucha. Su voz no llenó cuartillas, pero llenó asambleas y despertó conciencias. Desde entonces, su memoria vigila sin alzar la voz: basta con recordarla para que el horizonte se aclare.
Guardiana y sembradora de una palabra colectiva, encarnada, insurgente. Sembró autonomía en silencio, como política del cuidado hecha mujer tzotzil. Fue coautora colectiva de las Leyes Revolucionarias de Mujeres Zapatistas (1993), uno de los documentos fundacionales del zapatismo actual. Su pensamiento no se escribió con tinta, sino con voz y presencia, su pensamiento fue transmitido oralmente, como hacen muchas sabias indígenas: hablando con su comunidad, con su organización.
Hoy, su palabra sigue viva en los bordados, en los semilleros, en los pasos y las luchas que, como ella, caminan desde abajo y a la izquierda.